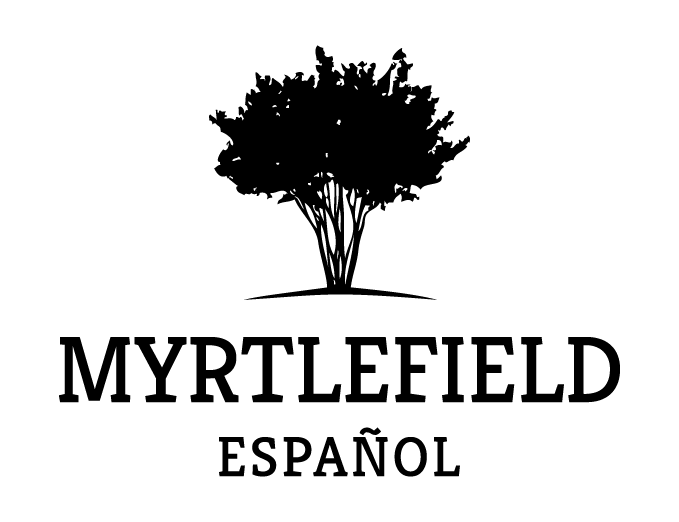Conceptos bíblicos fundamentales
Definiendo los términos básicos de la fe cristiana
David Gooding
Formatos Disponibles
Cómo puede un libro ser tan ampliamente conocido, y a la vez tan disputado? Millones la reverencian y muchos la ridiculizan pero, a menudo, a la Biblia no se le permite hablar por sí misma. Conceptos bíblicos fundamentales explora y clarifica los términos centrales del evangelio cristiano.
Gooding y Lennox proveen una breve explicación del vocabulario básico del pensamiento cristiano a fin de revelar el significado de la Biblia para hoy en día.
Leer
Nota: Se han incluido números de página que indican el comienzo de la página equivalente en la edición física más reciente de este libro en todo el texto.
1: Introducción
[p1] Nadie puede considerarse verdaderamente culto sin un cierto conocimiento de la Biblia, la cual ha producido, y aún produce, un profundo impacto en la forma de pensar de todo el mundo. Se trata del primer libro importante en ser impreso y el primero en ser mecanografiado (en latín, en la prensa de Gutenberg, en Maguncia, Alemania, en 1455). Ningún otro libro ha sido leído por más personas y publicado en más idiomas que la Biblia.
Cuando la leemos, nos encontramos con palabras y conceptos que, aunque nos resulten familiares, no comprendemos instantáneamente debido a que se utilizan como términos técnicos. Esto no debería mermar nuestro interés; al contrario, debería incrementarlo. Porque, en este mundo moderno, todos tendremos que aprender antes o después el significado de términos técnicos en una o varias áreas de conocimiento, y el verdadero interés reside en la comprensión de esos términos. Alguien que desee ser buen cocinero debe aprender a diferenciar entre asar, hacer a la parrilla, freír, cocer y escalfar, y por qué [p2] el proceso es uno con determinados alimentos y diferente con otros. Alguien que pretenda ser mecánico debe saber lo que es un pistón, un carburador, un cilindro, la diferencia entre el motor de gasolina y el de gasoil, y para qué sirven las marchas, el embrague y el acelerador. Y todos los que aprendemos a utilizar un ordenador nos enfrentamos a toda una colección de términos técnicos que debemos dominar.
Como en cualquier otro campo, tratar de comprender los términos técnicos que aparecen en la Biblia es lo que conduce no solo a una mayor comprensión de los mismos, sino también a una creciente habilidad para comunicar su significado a los demás, abriéndoles así el acceso a un mundo totalmente nuevo.
Por tanto, en esta serie de capítulos estudiaremos dichos términos técnicos, y en esta introducción repasaremos brevemente el terreno que pretendemos cubrir.
Santidad
Lógicamente, el punto apropiado para comenzar es Dios, y puesto que uno de los términos más importantes que describen a Dios es «santo», comenzaremos con él. No obstante, ya aquí podríamos plantear una objeción. «Yo no creo en Dios —dice alguien—; por tanto, no me interesa su santidad, signifique lo que signifique. Vivo mi vida sin reconocer a dios alguno».
Bueno, estas son afirmaciones y declaraciones muy interesantes. Las dos primeras son ciertamente creíbles; pero la tercera difícilmente puede ser verdad. El peso de la experiencia humana a lo largo de siglos de historia [p3] está en su contra. Depende, por supuesto, de lo que uno quiera decir con el término dios. Multitud de personas a lo largo de todas las épocas han decidido con Nietzsche que «Dios está muerto», y han decidido hacer desaparecer de sus mentes toda creencia en el Único Dios Verdadero. Hasta cierto punto lo han conseguido, pero han pagado un precio. Porque después han encontrado prácticamente imposible intelectual y emocionalmente vivir en un mundo completamente desprovisto de algún tipo de dios. De forma deliberada o subconsciente, han llenado el vacío producido por el rechazo del Único Dios Verdadero con toda clase de sustitutos.
Incluso el ateo más contumaz no puede evitar plantearse qué fuerzas provocaron su existencia y la del universo, y qué fuerzas destruirán a ambos. No puede denominarlas «dioses», pero podría hacerlo, porque se trata de fuerzas que, en último término, le controlan, y no él a ellas. El ateo rechaza la idea de un Creador personal y concluye que la materia y las fuerzas inconscientes, impersonales y ciegas son las responsables de su existencia y de la del universo. Así destruye de un plumazo toda esperanza de que haya un propósito detrás de su existencia. Pero entonces se encuentra con que no puede vivir sin un propósito, sin alguna cosa más grande que él mismo en la que creer, sin valores supremos a los que honrar y sin una causa a la que entregarse y, si es necesario, por la que sacrificarse. Puesto que no puede servir al Único Dios Verdadero y vivir para él, se inventa otros propósitos y metas menores, unos grandes y nobles y otros pequeños y muy innobles. No los denomina «dioses» pero bien podría hacerlo, porque es en lo que se convierten al final.[p4]
En el transcurso de la historia, las personas han hecho un dios del sexo (los griegos lo denominaban Afrodita), un dios del alcohol (los griegos lo denominaban Dionisio o Baco), un dios de la guerra (los griegos lo denominaban Ares, los romanos lo denominaban Marte), un dios del dinero, del placer, de la fama, del Estado, e incluso de sí mismos (como han hecho muchos dictadores totalitarios). Al enfrentarse a las aparentemente incontables vicisitudes de la vida, el hombre de la calle ateo decide que todo es dirigido por el azar, y cuando compra el décimo de lotería desea que el «Azar» le sonría. Muchos de los antiguos griegos pensaban lo mismo y crearon una diosa a la que llamaron Tique. Y los evolucionistas, tanto los antiguos como los modernos, mantienen que el azar es el último responsable de la aparición de los seres humanos sobre la tierra. Otros adoptan el punto de vista opuesto, que los seres humanos son máquinas predeterminadas y que el libre albedrío es una ilusión. El mundo antiguo también tenía un nombre para eso. Lo denominaba «Destino», y también hizo de él un dios.
Por tanto, siglos de experiencia demuestran que la cuestión no es si creer en Dios o no, sino si creer en el Único Dios Verdadero que dice haberte creado o en una o varias de aquellas otras cosas que se han convertido en dioses sustitutos.
Comenzaremos, por tanto, estudiando a qué se refiere la Biblia cuando habla de la santidad del Único Dios Verdadero. Hasta un ateo podría encontrar atractivo comparar el carácter y las cualidades de este Dios con los de las deidades suplentes.[p5]
Pecado
Por supuesto, una vez que se admite la posibilidad de que los seres humanos hayamos sido creados por un Dios personal que es santo, entonces no tardará en aflorar en la conversación la cuestión del pecado. Ahora todas las personas mentalmente sanas están en contra del crimen y profundamente convencidas de que hay que enfrentarse a él con justicia y con gran firmeza. De ahí la existencia de prisiones e instituciones psiquiátricas. Pero los criminales solo constituyen un pequeño porcentaje de la población total. Mucho más significativo es el hecho de que cada miembro de la población es, en mayor o menor grado, y en un momento u otro, moralmente anormal. No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que sea moralmente perfecta. Los criminales causan verdaderamente mucho daño y mucha aflicción. Pero, en general, las personas sufren mucho más a causa del egoísmo, el mal genio y la irracionalidad que a veces dificulta incluso que los mejores amigos vivan juntos; o a causa de la infidelidad, el rencor, la crueldad mental y la violencia física que destrozan la familia, conducen al divorcio y traumatizan a los niños. Y una lección clara de la historia es que, en muchos países y a lo largo de muchos siglos, la población ha sufrido mucho más por las promesas incumplidas de los políticos, las falsas filosofías y la opresión de las clases gubernamentales que por los criminales a quienes esos gobiernos envían a prisión.
¿Cómo es que todos sin excepción somos moralmente defectuosos? ¿Debemos echarles la culpa a nuestros genes, [p6] decir que no podemos evitarlo, rechazar toda responsabilidad por nuestro comportamiento y convertirnos en meras máquinas? Lo cierto es que, a menos que lleguemos a un diagnóstico adecuado y verdadero de lo que está moralmente mal en nosotros los seres humanos, carecemos de toda esperanza realista de mejora, y no digamos de curarnos.
Por ello, estudiaremos el diagnóstico que hace la Biblia de lo que no funciona en el hombre. Pecado es el término general que utiliza para designar la raíz de la propia enfermedad y también sus diversas ramificaciones. Pero el término general «pecado» incluye diversos elementos que la Biblia señala mediante términos especiales, y los síntomas que producen en los individuos son denominados asimismo de diversas maneras. Por tanto, estudiaremos tanto la raíz como los síntomas, para que podamos estar en disposición de juzgar lo realista que es el esquema que la Biblia propone para tratarlos.
Salvación
El término general para ese esquema es, por supuesto, salvación. Pero este es un término que requerirá un estudio cuidadoso y detallado; porque no es exagerado decir que la idea popular de lo que el Nuevo Testamento quiere decir con «salvación» es, en aspectos cruciales, muy opuesta a lo que en realidad significa.
El punto de vista popular de la salvación la reduce a una exhortación a vivir una vida moral decente y a mejorar diariamente nuestro comportamiento, dirigidos por una esperanza incierta del cielo, junto al temor a acabar en el infierno. El problema con esto es que a muchas [p7] personas les parece evidentemente correcto. Para ir al cielo, argumentan, es obvio que hay que ser bueno. Si no eres bueno, obviamente no irás al cielo. Y esta idea está tan arraigada en sus mentes que no ven la necesidad de leer el Nuevo Testamento para averiguar lo que dice. Se limitan a suponer que dice lo que ellos creen que dice.
Pero el hecho es que el Nuevo Testamento enseña exactamente lo contrario a este punto de vista popular. El término «salvación» no es simplemente otro nombre para un código moral que tenemos que guardar para ganarnos la aceptación de Dios y un lugar en su cielo. «Salvación» significa exactamente lo que su nombre indica. Su valor aparente es su valor verdadero. Es una operación de rescate que Dios lleva a cabo con aquellos que nunca podrían salvarse a sí mismos, por mucho que lo intentaran. No es un consejo de cómo hacer suficientes buenas obras para ser aptos para el cielo. El Nuevo Testamento declara de forma abierta y reiterada que la salvación no es por nuestras obras: es el regalo de Dios para aquellos que nunca podrían llegar a pagarlo o merecerlo.
La salvación desplegada
Y esto es lo que justifica las palabras que utiliza el Nuevo Testamento (y que estudiaremos posteriormente) para describir los diversos elementos de la salvación. Redención es una de ellas, e indica el precio que Dios ya ha pagado —no el que nosotros tenemos que pagar— para rescatarnos de las ataduras morales y espirituales y así liberarnos. Otra es justificación. También se debe a la gracia de Dios y no a nuestras obras o méritos. Y el efecto que produce es ponernos de [p8] acuerdo con Dios y darnos paz con él aquí y ahora.
Así, lejos de tener que vivir con la inseguridad acerca de si, después de la muerte, seremos aceptados por Dios o no, una persona justificada puede vivir su vida con la confianza gozosa de que ya ha sido aceptada por Dios. Y el término reconciliación, que también estudiaremos, enfatiza ese hecho. Lo que Cristo ha hecho es efectuar una reconciliación plena entre Dios y el hombre, de manera que aquí y ahora en esta vida podamos ser admitidos a la paz y la comunión con Dios.
Esto nos lleva, aquí y ahora, a poseer la vida eterna y a disfrutarla. Porque, contrariamente a la opinión popular, la «vida eterna» no es una vida en la que la gente entrará solo después de la muerte. Es una vida en la que podemos entrar y que podemos disfrutar aquí en este mundo, y tenemos que entrar ahora en ella porque, si no, no entraremos nunca en ella en el mundo venidero.
Pero muchas personas, cuando oyen por primera vez a alguien expresar la doctrina neotestamentaria de la salvación de esta manera, piensan que obviamente es equivocada, cuando no absurda. En primer lugar —dicen—, deja fuera toda posibilidad de esfuerzo honesto por mejorarse a uno mismo, ya que la salvación no es una recompensa por la tarea bien hecha, sino simplemente un don que se les da a las personas, sin tener en cuenta si han actuado bien o mal, simplemente porque dicen creer. Está claro —defienden— que, si una persona puede estar absolutamente segura de que ya ha sido salvada «por fe y no por obras», eso significa que puede vivir el resto de su vida de manera moralmente irresponsable y al final salvarse, lo que resulta absurdo desde el punto de vista moral.[p9]
Admitimos que estas objeciones tienen una cierta fuerza superficial; pero descansan en una concepción equivocada y se desvanecen cuando se abre el Nuevo Testamento y se estudia lo que realmente dice. No existe libro alguno sobre la tierra que insista más en la santidad que el Nuevo Testamento. Por tanto, en nuestro estudio sobre «la santidad», intentaremos descubrir lo que entiende el Nuevo Testamento por este término; cuál se considera la única motivación aceptable para ser santo (que es por lo que, dicho sea de paso, afirma que la salvación tiene que ser un don y no un pago por ser santo); y qué poder se les ofrece a las personas para que vivir una vida de santidad sea una posibilidad real.
Las condiciones de la salvación
Este poder, según el Nuevo Testamento, se puede conseguir con dos condiciones, la primera de las cuales es el arrepentimiento. El significado de este término puede parecer obvio. No obstante, descubriremos que, en el Nuevo Testamento, a menudo conlleva un significado mucho más radical del que solemos otorgarle en nuestro hablar diario.
La segunda condición es la fe. Pero muchos pueden pensar que este es el punto débil del cristianismo. Dicen que la religión depende por completo de la fe, mientras que la ciencia tiene que ver con hechos. Por eso la ciencia tiene una base sólida. Se puede probar. El cristianismo no se puede probar y, por tanto, carece de base fiable.
Pero esa gente olvida que la ciencia misma depende de la fe de forma fundamental, y que muchas de sus teorías e interpretaciones actuales del universo no se basan [p10] en hechos probados, sino en los presupuestos filosóficos de los científicos. Olvidan también que todas las relaciones personales se basan en último término en la fe; y, puesto que el Dios de la Biblia es personal y no una fuerza impersonal, nuestra relación con él se basa necesaria y correctamente en la fe. La verdadera cuestión es: ¿A qué se refiere el Nuevo Testamento con la palabra «fe»? Algo que con toda seguridad descubriremos es que no significa creer algo a ciegas y sin evidencia alguna. La Biblia ofrece abundante evidencia sobre la cual basar nuestra fe.
El juicio final
Y, por último, investigaremos lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la muerte segunda. Hace referencia a lo que en el lenguaje popular se denomina infierno. En la actualidad, para muchas personas la palabra «infierno» evoca imágenes de demonios empujando a la gente con tridentes al horno de fuego, y la desechan como una superstición primitiva. Es necesario decir que este concepto está a años luz de «la muerte segunda» de la que habla el Nuevo Testamento. Por supuesto, la Biblia enseña positivamente que Dios castiga el pecado, no solo porque es intransigentemente santo y justo, sino también porque su amor es firme. Ninguna persona moralmente responsable en una sociedad civilizada afirma que se debe permitir que continúe el crimen sin ser restringido y castigado. Dios tiene ese mismo punto de vista acerca del pecado.
En estos capítulos, generalmente no citaremos largos pasajes de la Biblia, pero sí ofreceremos referencias. Nos gustaría sugerir que sería muy adecuado buscar cada uno [p11] de los pasajes, leerlos en voz alta y comentar cómo apoyan los puntos tratados en el libro.[p13]
2: Santidad: La majestad, pureza, belleza y amor de Dios
No se puede negar que, para muchas personas, la simple idea de Dios resulta desagradable, y cualquier referencia a su santidad, una amenaza. Para ellas, Dios es un tirano todopoderoso y sombrío decidido a restringir la libertad del hombre y a negarle los grandes placeres de la vida. Por tanto, se dicen a sí mismas que la idea de Dios es un resto de los días precientíficos del hombre e intentan hacerla desaparecer de sus mentes (nunca con completo éxito).
No obstante, todo esto contrasta notablemente con la forma en que las personas que aparecen en la Biblia experimentan a Dios y lo que piensan de él. Describen a Dios llenos de gozo (Salmo 43:4) y propagan con entusiasmo las que consideran sus virtudes. Es evidente que hablan de temer a Dios, en el sentido de honrarle, de tener un temor reverencial de él. Pero esos sentimientos y emociones no son la reacción cobarde y sumisa propia [p14] de esclavos asustados, sino la respuesta saludable de criaturas inteligentes ante la majestad, el poder y la pureza de su Creador todopoderoso. Hasta a los científicos ateos les impone respeto la grandeza, complejidad y belleza del universo. Y ¿qué padre nunca ha experimentado asombro ante la perfección de los diminutos dedos de su bebé recién nacido con sus uñas en miniatura? No resulta sorprendente, por tanto, encontrar a hombres y mujeres en la Biblia animando a otros de forma entusiasta a alabar al Señor en la hermosura de su santidad (1 Crónicas 16:29).
La relación de Dios con la creación
La santidad de Dios, por tanto, es en primer lugar una forma de describir la relación del Creador con el universo creado y con todas sus criaturas, incluidos los seres humanos. Nos indica que:
Dios es distinto y se diferencia del universo. No forma parte de su materia básica. No es una de sus fuerzas: ni siquiera la mayor de esas fuerzas. Él lo creó todo: Nada ni nadie le creó a él. Existía antes e independientemente de todas las cosas: «Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente» (Colosenses 1:17). Él sostiene, mantiene y controla el universo: Nadie le sostiene a él (véase Isaías 46:1–7). No es el Dios más elevado de una jerarquía de ángeles (aunque a veces los paganos se refieren a él en estos términos). Ellos no pertenecen a la misma categoría que él. Ellos son criaturas; él es el Creador. «Nadie es santo como el Señor… ¡No hay nadie como él!» (1 Samuel 2:2).
Dios es el único creador del universo. No delegó, [p15] como han sugerido algunas religiones, la creación del universo y de la humanidad a un dios o agente inferior. El Verbo, por el que fueron creadas todas las cosas y sin el que nada de lo que ha sido creado llegó a existir, era el mismo Dios (Juan 1:1–3). La materia y el hombre no son productos de segunda categoría de una deidad de segunda categoría. Tienen la dignidad de haber sido creados por el acto deliberado del Único y Santísimo Creador de todas las cosas. «Así dice el Señor, el Santo de Israel . . . Yo hice la tierra, y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos, y di órdenes a sus constelaciones . . . Porque así dice el Señor, el que creó los cielos; el Dios que formó la tierra... “Yo soy el Señor, y no hay ningún otro”» (Isaías 45:11, 12, 18).
Como Creador del hombre, Dios tiene el derecho único a la adoración del corazón del hombre. El hombre no solo fue creado por Dios, fue creado para Dios. «Y día y noche repetían sin cesar: “Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir . . . Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas”» (Apocalipsis 4:8, 11). «Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él» (Mateo 4:10, citando Deuteronomio 6:13).
En eso reside la dignidad y la gloria del hombre. La vida y la obra humanas, al fin y al cabo, no carecen de sentido ni son absurdas como han enseñado los filósofos existencialistas. El hacer la voluntad de Dios le proporciona al hombre la única meta que, en último término, es lo suficientemente grande como para satisfacer su intelecto, sus emociones y sus esfuerzos.[p16]
También en eso reside la libertad del hombre. Adorar a alguien, o algo, que no sea Dios, siempre acaba degradando y esclavizando el espíritu del hombre. Los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse a un gobierno totalitario que les exigía que adoraran al Cabeza del Estado. Pero los apóstoles les enseñaron a no temer al gobierno, sino honrar a Cristo como Señor en sus corazones (1 Pedro 3:14–15). Es en lo más íntimo de su corazón donde tenían que mantener siempre una conciencia de la santidad del Hijo de Dios, de su derecho único a ser adorado. Y, al recordar su santidad, encontraban el valor para rechazar las exigencias idólatras de su gobierno totalitario y así, a riesgo de sus vidas, vencer en la causa de la libertad del espíritu humano.
La luz de la santidad de Dios
Llamar santo a Dios es también una forma de hacer referencia a su absoluta e impresionante pureza. «El Señor es justo . . . en él no hay injusticia», dice el Antiguo Testamento (Salmo 92:15). «Dios es luz», dice el Nuevo Testamento, «en él no hay ninguna oscuridad» (1 Juan 1:5), ni intelectual, ni moral, ni espiritualmente. En el terreno físico es la luz física la que da color a las cosas. Y en los terrenos intelectual, moral y espiritual es la luz de la santidad de Dios la que extrae la plena belleza y el significado de la vida. El pecado produce el efecto contrario: ensombrece los colores de la vida, mata la sensibilidad, oscurece la mente y ciega el espíritu.
Por otro lado, la luz de la santidad de Dios revela el pecado. Y no solo lo revela, porque la santidad de Dios no se limita a ser una cualidad pasiva, como una estatua helada de pura nieve blanca. Se expresa de forma activa [p17] por medio de la justa indignación que le provoca el pecado del hombre, y por medio del juicio de este. Hay veces en que este juicio se revela en la forma en que Dios ha hecho funcionar las leyes de la naturaleza. Si los hombres persisten en la perversión sexual, por ejemplo, encuentran que la naturaleza misma se revela y destroza sus cuerpos: «en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión» (Romanos 1:27). En otras ocasiones, Dios permite que el desastre económico y político caiga sobre aquellos que se rebelan contra él. Y, cuando lo hace, la Biblia dice que «el Dios santo se mostrará santo en rectitud» (Isaías 5:16), juzgando el pecado con justicia.
En los días del profeta Isaías, su nación era culpable de injusticia y violencia, de un despiadado crimen comercial organizado, de autocomplacencia desmedida, de perversiones deliberadas de la moralidad, y de no preocuparse lo más mínimo de Dios o de ponerse en contra suya. Isaías, no obstante, no solo denuncia su pecado: les anuncia que Dios mostrará su santidad haciendo caer su juicio sobre ellos y llevando a la nación a la ruina económica, social y política:
El hombre será humillado, la humanidad, doblegada, y abatidos los ojos altivos. Pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia, el Dios santo se mostrará santo en rectitud… Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. (ver Isaías 5:7–30 5:15–16, 24)
Pero hemos de acercarnos a nuestra casa. La santidad de Dios no solo denuncia a los grandes pecadores. A la luz de ella, el mejor de nosotros se demuestra pecador. [p18] Cuando el mismo Isaías recibió una visión de Dios, rodeado por las huestes angélicas diciendo sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria», Isaías mismo quedó sobrecogido por una terrible sensación de su propio pecado y exclamó: «¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso!» (Isaías 6:5). Así es como nos sentimos cada uno de nosotros cuando somos conscientes de la realidad de la santidad de Dios. La mentira, la hipocresía, el engaño, la forma de hablar obscena, la calumnia, la murmuración, el sarcasmo, la jactancia, junto a otros pecados, quedan repentinamente expuestos como las corruptas y terribles cosas que en realidad son. Y deberíamos ser conscientes, con dolor, de que a semejante corrupción no se le puede permitir la entrada al cielo de Dios para que contamine su verdad y belleza.
Pero precisamente en este punto nos encontramos con una extraordinaria paradoja. Las personas de la Biblia que han experimentado el dolor de quedar expuestos a la luz de la santidad de Dios comienzan de repente a hablar con entusiasmo de que la luz de Dios es algo maravilloso. Aquí tenemos un pasaje típico: «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido» (1 Pedro 2:9–10). Obviamente, estas personas han descubierto que la santidad de Dios no es simplemente un poder negativo. Se trata de un poder positivo que, por [p19] medio de su amor y misericordia, puede purificar a los pecadores y transformarlos en santos.
El amor santo de Dios y sus oponentes destructivos
En Levítico 19, Dios ordena a su pueblo en primer lugar: «Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo» (versículo 2). Entonces les explica con gran detalle lo que significa ser santo en términos prácticos. Y uno de esos términos es el siguiente: «Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor» (versículo 18). Por tanto, la santidad significa amor; y Dios, quien es supremamente santo, ama de forma suprema, porque Dios es amor (1 Juan 4:16). La misma característica de la santidad de Dios aparece en la declaración del nombre santo y terrible de Dios en la Biblia (véase Éxodo 34:5–7).
Concluimos este capítulo, por tanto, señalando que las filosofías que atentan contra la santidad del Creador no pueden evitar dañar al hombre mismo:
El ateísmo: Al rehusar reconocer al Creador, los ateos están obligados a considerar las fuerzas impersonales y ciegas de la naturaleza como los poderes últimos que, sin saberlo, han creado, controlan ahora y algún día destruirán a los seres humanos morales e inteligentes. El hombre es así prisionero de las fuerzas materiales del universo. Su inteligencia queda devaluada. Se le priva de cualquier razón y propósito de su existencia y se le roba toda esperanza y meta.
El panteísmo: Este identifica a Dios con la creación. Enseña que el universo es Dios, la tierra es Dios, el sol es [p20] Dios, el hombre es Dios, los animales son Dios: todo es Dios. Pero si todo es Dios, entonces el mal moral es Dios al igual que el bien moral. Y eso es falso. Cuando Dios creó el mundo, vio que todo lo creado era bueno (Génesis 1:31). No se puede identificar a Dios con el mal. Él es santo. Y en este hecho reside la esperanza segura de que un día el mal será destruido.
Si el mal fuera Dios, como enseña el panteísmo, no habría esperanza de que fuera destruido el mal. El panteísmo no solo es falso: es, a pesar de su atractivo superficial, la peor forma de pesimismo.
Diversas formas de reencarnacionismo: Algunas religiones y filosofías religiosas sostienen que la materia es esencialmente mala. Enseñan que el Dios supremo no pudo crear la materia. Lo que hizo, según ellos, fue crear dioses menores que, como él, tenían poderes creativos. Ellos, a su vez, crearon dioses aún menores, y entonces uno de esos dioses, con gran imprudencia, creó el universo material y los seres humanos. Los seres humanos son, por tanto, una desafortunada mezcla de alma (que es buena) y materia (que es mala). La materia infecta y profana el alma, la empuja para que caiga en un comportamiento malvado que a su vez lleva a la persona a un sufrimiento inevitable. Si la persona no ha sufrido lo suficiente hasta el momento de morir, su alma queda condenada a reencarnarse en otro cuerpo material. Si en esa vida resulta ser culpable de un comportamiento aún peor, será condenada a un mayor sufrimiento y a más reencarnaciones. La única esperanza es que, de alguna manera u otra, el alma padezca todo el sufrimiento que merece, se mantenga absolutamente libre de más pecado y así pueda [p21] retornar al Alma Mundial pura y escaparse de posteriores reencarnaciones en cuerpos materiales.
Esta doctrina vulnera por partida doble la santidad de Dios: (a) Hay en verdad un solo Creador, no una multiplicidad de creadores menores. (b) La materia no es esencialmente mala, sino buena, como ya hemos visto. El problema del hombre no procede del hecho de que tenga un cuerpo material, sino del abuso pecaminoso de su voluntad libre y de su desobediencia a Dios.
Además, esta doctrina no solo es falsa, sino que es muy cruel. Enseña que, si un niño nace con un defecto, este se debe a los pecados cometidos en encarnaciones previas. Si, tras todas estas (posiblemente) miles de reencarnaciones, el niño todavía no ha sufrido lo suficiente por los pecados pasados, ¿qué esperanza tiene de acabar con el sufrimiento en la vida presente? Eso sin contar con la posibilidad de que cometa más pecados en esta vida y aumente la inevitable necesidad de posteriores reencarnaciones.
Esta doctrina, por tanto, es una monstruosidad de falsedad y crueldad. El hombre no se salva por medio de su sufrimiento, sino por medio de los padecimientos de Cristo:
Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. (Isaías 53:5)
La gente tampoco tiene que vivir temiendo a una impresionante colección de deidades menores, irresponsables y a veces malévolas. Solo hay un Dios, y ese Dios nos ama y se ofrece a sí mismo como nuestro Salvador:[p22]
Ignorantes son los que . . . oran a dioses que no pueden salvar . . . Fuera de mí no hay otro Dios; Dios justo y Salvador, no hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. (Isaías 45:20–22)
Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador . . . ¡Dios de toda la tierra es su nombre! (Isaías 43:3, 54:5)[p23]
3: Pecado: La enfermedad, sus síntomas y su cura
Uno no necesariamente tiene que vivir mucho para descubrir que hay algo que no funciona en la gente. Algunos niños desafortunados lo descubren demasiado pronto, cuando sus padres, de quienes tienen derecho a esperar siempre cariño y amor, actúan de forma irracional, pierden los estribos y los maltratan. Más tarde descubrirán que aquello que «no funciona» no se limita solo a sus padres y a su familia; en formas diferentes, y en mayor o menor grado, hay algo que no funciona en todo el mundo.
La historia nos muestra que eso que «no funciona» ha sido algo endémico en las relaciones internacionales de todas las épocas sin excepción; y todavía hoy, a pesar de los tremendos y beneficiosos avances de todas las clases de ciencia y tecnología, se manifiesta en un comportamiento irracional monstruoso. Si al menos las naciones fueran capaces de confiar en las demás y cooperar, en [p24] vez de competir por el desarrollo de los recursos de la tierra, transformarían el mundo en un paraíso. Se podría hacer que los desiertos dieran fruto, eliminar la pobreza, el hambre y las epidemias, e incrementar el bienestar y la esperanza de vida de todo el mundo. Pero no, las naciones no lo hacen, no pueden confiar en las demás; y, en consecuencia, se invierten océanos de dinero, tiempo y energía en armas destructivas cada vez más sofisticadas.
Pero no solo se comportan de forma irracional las naciones. Todos lo hacemos. Tú lo haces y yo lo hago. Antes o después, a pesar de todas nuestras decisiones y buenas intenciones, tenemos que admitir, al igual que Pablo hace veinte siglos, que «no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero» (Romanos 7:19).
¿Entonces qué es lo que no funciona? ¿En qué consiste esta enfermedad universal que todos sufrimos? Los escritores de tragedias de la antigua Grecia, Esquilo, Sófocles y Eurípides, estudiaron sus síntomas e intentaron demostrar sus causas. Eso hicieron los antiguos filósofos y lo mismo hacen los modernos. Y lo mismo han hecho grandes literatos de cada continente. Es cierto que nunca nos comprenderemos verdaderamente ni entenderemos el mundo en que vivimos, a menos que nos enfrentemos a esta enfermedad de forma realista. La Biblia insiste con toda confianza y gozo en que podemos encontrar una liberación continua y creciente de ella; y denomina a esta liberación salvación. Pero no seremos capaces de captar lo que significa la salvación, o cómo funciona, a menos que entendamos primero el término bíblico con que se denomina a la enfermedad.
Dicho término es «pecado». Para ayudarnos a [p25] comprenderlo, utilicemos la analogía de la enfermedad física. Los médicos tienen que distinguir entre los síntomas de la enfermedad misma y la causa raíz de la enfermedad. Porque, para que alguien se cure, no basta con suprimir los síntomas sin hacer desaparecer la enfermedad. Y no hay esperanza de ello a menos que se combata la causa raíz y se elimine.
Por ejemplo, tomemos la ictericia que, estrictamente hablando, no es una enfermedad, sino un síntoma externo de un desorden interno: un cálculo biliar o un cáncer de hígado, etc. Claramente, no tiene ningún sentido tratar de eliminar la ictericia si no se trata aquello que la causa.
Los síntomas del pecado
El Nuevo Testamento proporciona varias listas de los síntomas del pecado, y normalmente añade una advertencia acerca de la gravedad de dichos síntomas. Aquí tenemos una de esas listas:
Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. (Gálatas 5:19–21)
Aquí tenemos otra, que proporciona una descripción horrible de los síntomas que pueden aparecer cuando la enfermedad del pecado está en un estado avanzado:[p26]
Así está escrito: «No hay un solo justo, ni siquiera uno; no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!» «Su garganta es un sepulcro abierto; con su lengua profieren engaños». «¡Veneno de víbora hay en sus labios!» «Llena está su boca de maldiciones y de amargura». «Veloces son sus pies para ir a derramar sangre; dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz». «No hay temor de Dios delante de sus ojos». (Romanos 3:10–18)
Ninguna de estas listas implica, por supuesto, que haya que encontrar todos los síntomas en todo el mundo y en igual proporción. Por otro lado, el Nuevo Testamento insiste en que todos muestran algunos síntomas, puesto que la enfermedad es universal.
Síntomas generales del pecado
Existen los que podríamos denominar síntomas generales, y uno de ellos es la debilidad moral. «Como éramos incapaces . . .» (Romanos 5:6).[p27]
Como ejemplo podemos tomar a Poncio Pilato, el gobernador romano responsable de la crucifixión de Jesucristo (Mateo 27:11–26; Lucas 23:1–25; Juan 18:28–19:16). Se trata del último hombre del que podríamos sospechar que fuera débil. Era un soldado de alta graduación, el oficial que estaba al mando del ejército romano en Judea; y también era responsable de mantener la ley y el orden en el país.
Aparentemente, Pilato era como un gran tronco de madera que en la superficie parece sólido y fuerte, pero por dentro está carcomido y, cuando lo presionas, se deshace.
Cuando habló en privado con Jesús y se dio cuenta de la realidad de Dios y del enorme pecado que cometería si crucificaba al inocente Hijo de Dios, decidió hacer lo que sabía que era correcto y liberar a Jesús (Juan 19:8–12). Pero cuando salió, la multitud gritaba de modo amenazante y sus líderes le chantajearon, amenazándole con denunciarle ante el emperador romano. Y Pilato sucumbió. Aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer era una traición de justicia criminal, el temor acabó con su resistencia y, aterrorizado, sentenció a Jesús a ser crucificado.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Nunca hemos dicho una mentira por temor a las consecuencias si decíamos la verdad? ¿Nunca hemos hecho alguna cosa que sabíamos que estaba mal porque el grupo al que pertenecíamos insistía en hacerlo y teníamos miedo de enfrentarnos al grupo?
Otro síntoma del pecado es la impiedad:
Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, [p28] para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. (1 Timoteo 1:9–11)
La palabra griega original traducida aquí como «impíos» significa «personas que no tienen respeto o reverencia». Aquel por quien no tienen respeto ni reverencia es, en primer lugar, Dios. Pero no se conforman con eso. El hombre está creado a imagen de Dios; y cuando las personas pierden el respeto y la reverencia por el Creador, comienzan a devaluar a su criatura, el hombre. Pierden el respeto por la santidad del cuerpo humano, el suyo y el de los demás. De ahí la enorme y terrible gama de pecados sexuales y de abuso del alcohol o de las drogas que dañan la salud física y debilitan la mente. Pierden el respeto por la santidad de la verdad. De ahí toda clase de mentiras, engaños y promesas rotas. Al final pierden el respeto por la santidad de la vida. De ahí los interminables crímenes violentos.
La alienación y la enemistad contra Dios es otro síntoma: «La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios» (Romanos 8:7). «En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos» (Colosenses 1:21).
A lo largo del presente siglo han sido evidentes los ejemplos a gran escala de este síntoma concreto, hasta el día de hoy. Los gobiernos de muchos países han utilizado todo su poder en un intento sistemático de eliminar toda creencia en Dios y en Cristo. Pero la enemistad contra Dios [p29] no se da solo en los ateos declarados. A veces, incluso las personas aparentemente religiosas pueden ser enemigos de Dios en su corazón. El apóstol cristiano Pablo siempre fue muy religioso, pero fue un terrible enemigo de Jesucristo antes de su conversión (1 Timoteo 1:12–17).
El hecho es que existe una rebeldía contra Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos ordena en la Biblia hacer algo o no hacerlo, su mismo mandamiento crea a menudo resentimiento en nosotros y nos hace actuar de forma contraria. El apóstol Pablo cita un ejemplo de su propia experiencia (Romanos 7:5, 7–9). Durante algunos años vivió pasando por alto el mandamiento de Dios: «No codicies». Pero después, Dios puso ese mandamiento en su corazón y Pablo se dio cuenta de que este le impulsaba a toda clase de codicia en su interior, de manera que, en medio de su lucha, perdía el control e incluso, en lo profundo de su ser, no deseaba siquiera controlarse.
Por supuesto, esta enemistad básica contra Dios no necesariamente, ni frecuentemente, se expresa como una hostilidad abierta hacia Dios. Es más habitual que tome forma de indiferencia.
Si alguien dice «no me interesa ni la música ni el arte», podemos pensar que es una lástima; pero no nos preocupa, porque solo es cuestión de gustos. Pero si una mujer nos dice que no le interesa su marido, es una tragedia; porque es una clara evidencia de que está enajenada de él. El amor ha sido destruido. Y si alguien dice que no le interesa Dios, estamos ante la tragedia suprema. Le debemos nuestra existencia a Dios. No estar interesado en él es un síntoma inequívoco de que, en algún momento, ha tenido lugar una seria enajenación de Dios.[p30]
Estos, por tanto, son algunos de los síntomas. Pero la enfermedad que está en el trasfondo conlleva un deseo de ser independiente de Dios, nuestro Creador. Según la Biblia (Génesis 3), el primer pecado que cometió la humanidad no fue algo cruel y espeluznante como el asesinato o la inmoralidad. Tuvo lugar cuando Adán y Eva fueron tentados por el diablo a plantearse la independencia de Dios para poder decidir por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo. Se imaginaban que podían perfectamente ser sus propios dioses. Así que tomaron del fruto prohibido. Eso les condujo de inmediato a la enajenación de Dios, a un sentimiento de culpa y de vergüenza que les hizo huir y esconderse de Dios, a quien después de aquello sentían en su contra. Todos nosotros les hemos seguido en el camino descendente de la desobediencia y de la independencia. Pero vivir así es vivir una mentira, una irrealidad. No nos hemos creado a nosotros mismos. Somos criaturas de Dios. El vivir alienados e independientes de él es contrario a la ley fundamental de nuestra existencia.
Y por eso el Nuevo Testamento dice que pecar es infringir la ley:
Todo el que comete pecado quebranta la ley; de hecho, el pecado es transgresión de la ley. (1 Juan 3:4)
Ahora conocemos los peligros que corremos si no tenemos en cuenta las leyes físicas del Creador. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si no tenemos en cuenta las leyes de la electricidad. Supongamos que un hombre compra una luz eléctrica, pero no se lee ni sigue las instrucciones del constructor. La conecta como le parece mejor. Como [p31] resultado, se electrocuta. Podemos como mucho sentir lástima de él: deberíamos considerarle un tonto por no hacer caso de las instrucciones del constructor y no tener en cuenta las leyes de la electricidad. De forma similar, rechazar y desobedecer las leyes morales y espirituales del Creador conduce a una catástrofe moral y espiritual. Es la raíz de los muchos síntomas de todos los pecados.
Lo más destacable es que, según la Biblia, existe una cura. «Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores» (1 Timoteo 1:15). «Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él» (Juan 3:17). Por tanto, en los capítulos siguientes de este libro estudiaremos los términos que utiliza el Nuevo Testamento para describir esta salvación y cómo se lleva a cabo.
Pero hay dos cosas que debemos señalar de inmediato. Muchas personas piensan que la forma de salvarse es hacer todo lo que podamos para lograr que desaparezcan de nuestras vidas los síntomas del pecado. Esa es una buena cosa, pero no puede salvarnos. Podemos cortar todos los frutos del manzano, pero el árbol seguirá siendo un manzano. Esa es su naturaleza. De la misma forma, aunque suprimamos todo síntoma del pecado, seguiremos teniendo una naturaleza pecaminosa. Y eso, como dice el Nuevo Testamento, no es culpa nuestra. Nacimos así. Heredamos una naturaleza caída y pecaminosa de nuestro primer padre, Adán. Pero de igual manera podemos, si queremos, recibir de Cristo su vida santa y sin caída, cuya tendencia es por naturaleza vivir una vida que agrade a Dios. «Porque así como por la desobediencia de uno [p32] solo [Adán] muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo [Cristo] muchos serán constituidos justos» (Romanos 5:19).
Y la segunda cosa que debemos tener en cuenta es la siguiente: Dios nos ama cuando aún seguimos siendo pecadores. Este es el secreto por el que la salvación de Dios es tan práctica y verdaderamente funciona. No tenemos que mejorarnos a nosotros mismos antes de que Dios esté dispuesto a aceptarnos y comience su gran obra de salvación dentro de nosotros. Nos ama y está dispuesto a aceptarnos como somos. Esta es la clave del argumento en Romanos 5:6–11, un pasaje que tiene que considerar con rigor cualquier persona que toma en serio el problema del pecado.
4: Reconciliación: El camino a la paz
[p33] En el capítulo anterior estudiábamos la enfermedad moral y espiritual que todos padecemos y los síntomas que muestran nuestra alienación de nuestro Creador. Ahora comenzamos a examinar los términos que describen nuestra curación.
El primero de ellos es la maravillosa palabra reconciliación, junto a su verbo cognado, «reconciliar». Probablemente sea el más fácil de entender de todos nuestros términos, porque ya sabemos lo que significa en nuestras relaciones con otras personas. La mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos pasado por alguna experiencia como la siguiente: Hemos hecho, o dicho, algo incorrecto que ha herido, o incluso dañado, a algún amigo. Finalmente, el amigo nos hace ver lo que hemos hecho mal. Pero, en vez de admitirlo y pedir perdón, el orgullo o el temor nos hacen negar nuestra culpa e incluso mentir; [p34] nos enfadamos, y hacemos muchas acusaciones en su contra. Entonces nos vamos murmurando: «No quiero volver a verle ni a hablar con él». Con eso comienza un largo período de enajenación, distanciamiento y silencio. Durante ese tiempo, si a alguien se le ocurre inocentemente alabar a nuestro antiguo amigo, nos enfadamos. Y después le contamos nuestra versión distorsionada de la historia, para desacreditar el carácter del que antes era nuestro amigo y así justificar nuestra animosidad hacia él.
Eso les ocurre a muchas personas en su relación con Dios. Su memoria y su mala conciencia les hace saber en su interior que, si existe un Creador, tiene que estar en contra de sus pecados, y se imaginan que también está contra ellos mismos. En vez de admitir sus pecados, no obstante, niegan que exista tal Creador. Si se encuentran con alguien que cree en Dios, que le ama y le adora, interiormente se resienten y acusan a Dios de todas las cosas malas que han hecho personas religiosas, como si fuera culpa de Dios (y como si los ateos nunca hubieran hecho nada malo), o culpan a Dios de permitir tanto sufrimiento en el mundo, etcétera. Y así su enajenación de su Creador persiste, y la vida continúa ennegrecida bajo la oscura sombra de la falta de propósito y de esperanza, iluminada solo por las protestas intermitentes de una mala conciencia que rehúsa permanentemente descansar y quedarse quieta.
El primer paso
«Reconciliación» es la palabra que nos dice que Dios mismo ha actuado para superar esta alienación, para aclarar los malentendidos en los que se basa, y para quitar de en medio [p35] los obstáculos que evitan hacer las paces. Hay dos pasajes del Nuevo Testamento que nos mencionan cómo lo ha hecho:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. (Colosenses 1:15–22)
El segundo pasaje se encuentra en 2 Corintios 5:18–21.
Lo primero que debemos notar en cuanto a lo que dicen estos pasajes sobre la [p36] reconciliación es que en este proceso Dios ha dado el primer paso:
Porque fue decretado que en él [es decir, en Cristo] habitase toda plenitud, y que por medio de él [Dios] reconciliara consigo todas las cosas. Porque, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. (traducción del autor)
Esto es muy importante, porque la norma de Dios para los seres humanos cuando se pelean entre ellos es que sea responsabilidad del que hizo lo malo el tomar la iniciativa para llegar a la reconciliación. Cristo dijo: «Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda» (Mateo 5:23–24). Pero Dios no le ha hecho nada malo al mundo. No tenía nada por lo que disculparse. Son los seres humanos los que comenzaron la enemistad rebelándose contra él. Sin embargo, fue Dios quien dio el primer paso en el camino hacia nuestra reconciliación con él, enviando a su Hijo al mundo.
Y esto es importante también por otra razón. A menudo, cuando dos seres humanos se pelean, desean poder volver a ser amigos. Pero cada uno de ellos teme ser rechazado por la otra parte. Pero Dios envió a su Hijo al mundo sabiendo por anticipado que sería rechazado, humillado y crucificado. Por eso el Hijo de Dios, por quien fue creado el universo, vino a nosotros con su gloria divina velada en forma humana. La revelación plena de su gloria habría hecho imposible que ellos se acercaran a él, no digamos que expresaran su hostilidad hacia él. De esta forma, ellos descargaron toda su hostilidad contra Dios sobre Jesucristo y lo crucificaron. Y, cuando lo hubieron hecho, Dios anunció que todavía los amaba y estaba dispuesto a perdonarles [p37] ese pecado y todos los demás (Hechos 2:36–39), porque los amaba cuando aún eran enemigos.
Por tanto, aquí está la respuesta de Dios a la calumnia que el diablo había insinuado al pensamiento de la raza humana: que Dios es un tirano y solo espera la primera oportunidad para impedir que los seres humanos expresen plenamente su personalidad y consigan tener sus propias ambiciones saludables (Génesis 3).
No es que Dios fuera tolerante con el pecado y estuviera dispuesto a capitular ante la arrogancia y maldad humanas con tal de mantener o restablecer la amistad del hombre. El Todopoderoso no es tan fácil de convencer. No podía ni iba a pensar que el pecado del hombre no tenía importancia. Tenemos que comprender a lo que se refiere el Nuevo Testamento por medio del término «reconciliar» cuando dice que: «en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo». Y para ello debemos considerar cómo se utilizaba esa palabra en el griego antiguo, el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento.
Si un hombre A había ofendido con su mala actuación a otro hombre B, entonces B tenía derecho a enfadarse con A y a echarle en cara su mal acto. Para que A y B se reconciliaran, lo que hacía falta no era tanto que A cambiara la opinión que tenía de B, sino que desapareciera la causa por la que B estaba enfadado, con justicia, con A.
Ahora, la ira de Dios contra el pecado no es una pérdida de paciencia temporal que le impulsa a actuar de forma impropia de su carácter. Ni es un sentimiento de indignación que en un momento dado desaparece. Ni se trata de un sentimiento de malestar que alberga secretamente en su mente. El pecado es un desafío al verdadero [p38] ser y carácter de Dios; y el Dios que es el gobernador moral del universo debe expresar de forma clara y activa la indignación que todo su ser experimenta contra ello. Eso significa, por tanto, que no puede pasar por alto de forma permanente el pecado, y menos aún actuar como si no tuviera importancia. Hasta que el pecado no es castigado, y de forma pública ante los ojos de todo el universo, la indignación de Dios no puede ser apaciguada ni su carácter vindicado. Por ello, para reconciliar consigo al mundo, Dios tiene primero que quitar la causa de su indignación contra el mundo: tiene que castigar el pecado del mundo. Sin ello no sería posible la reconciliación, ni podría volver a acoger la amistad de hombres y mujeres.
Y, por eso, por medio del decreto unido de la deidad, el Hijo de Dios se convirtió en humano sin dejar de ser Dios. Puesto que toda la plenitud de la deidad habitaba en él, podía representar a Dios ante el hombre. Lo que los hombres le hicieron, se lo hicieron a Dios. La forma en que reaccionó ante los hombres es como reaccionó Dios. En él, los hombres pudieron ver cómo era Dios verdaderamente.
Al mismo tiempo, porque era genuinamente humano (aunque no solo humano), pudo representar a la raza humana ante Dios. Y por eso pudo hacer lo que hizo, tomando sobre sí mismo, como representante y sustituto de la raza humana, el pecado del mundo, y sufriendo de forma pública el castigo del pecado y la indignación de Dios contra el mundo. Así quitó de en medio por completo la causa de la indignación de Dios contra el mundo, e hizo posible que el hombre se reconciliara con Dios e hiciera las paces con él.
Leemos en 2 Corintios 5:19–21:
[p39] en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados . . . Al que no cometió pecado alguno [Jesucristo], por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.
Es decir, cuando Cristo, aunque no era pecador, llevó sobre sí, como representante de la humanidad, el pecado del mundo, Dios lo trató como si los pecados del mundo fueran suyos. El justo castigo que merecían los pecados de la humanidad fue aplicado a Cristo, y consumado, con el resultado de que ya no quedó obstáculo alguno en el camino de retorno del hombre a Dios. La justicia ya no obliga a Dios a imputar a los hombres los pecados del mundo. Todos pueden ir a Dios a través de Cristo, reconciliarse con él y hacer las paces con él ahora y para siempre. El hombre no tiene que buscar su propia manera de hacer las paces con Dios. Cristo ya lo ha hecho en su lugar. Todo lo que el hombre tiene que hacer es aceptar la reconciliación y la paz que Cristo ha conseguido y así venir a Dios y encontrarse aceptado como si fuera Cristo mismo o, dicho en palabras de la Biblia, considerado perfectamente justo ante Dios al igual que lo es Cristo (es decir, «recibir la justicia de Dios en él»).
¿Significa esto, entonces, que todos los hombres de todas partes son salvos, o lo serán finalmente, tanto si tienen en cuenta a Dios como si lo ignoran y llevan vidas pecaminosas, tanto si continúan siendo ateos como si no? No, por supuesto que no. Cristo, en efecto, ha llevado a cabo la reconciliación y conseguido la paz con Dios para toda la humanidad. Pero continúa pendiente la cuestión [p40] de si nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a aceptar las paces o no. Hay veces en la historia en que los líderes de dos naciones que están en guerra hacen una tregua y firman un tratado de paz, pero un grupo de una de las naciones rehúsa aceptar esa paz. Eso conlleva ver a la otra nación como un enemigo y a los de la nación propia que han aceptado la paz como traidores. Y la lucha continúa.
Lo mismo ocurre entre nosotros y Dios. De aquellos que aceptan la paz que Cristo ha conseguido, se dice en el Nuevo Testamento que reciben la reconciliación y así entran en una paz permanente con Dios (Romanos 5:1, 11). Pero es posible que haya personas que rehúsen la reconciliación y continúen permaneciendo indiferentes y hostiles frente a su Creador. Para una criatura, hacer esto conduce, de forma inevitable, al desastre.
Relaciones y restauración
Hay dos beneficios añadidos que surgen de la paz que Cristo ha hecho posible. El primero es este: aquellos que, a través de Cristo, han sido reconciliados de forma personal con Dios encuentran que la paz de Cristo también hace la paz entre ellos y todos los que, de forma similar, han sido reconciliados con Dios a través de Cristo.
Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento . . . estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel . . . Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra [p41] paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. (Efesios 2:11–18)
Este pasaje describe cómo Cristo pone fin a la eterna animosidad entre los judíos y los no judíos. Pero lo mismo se aplica a todas aquellas otras barreras de raza, nacionalismo, nivel social y religión que han producido divisiones tan grandes en la raza humana. Por supuesto, es una desgraciada verdad que, demasiado a menudo en el transcurso de la historia, ha habido personas y naciones que han proclamado ser cristianas y han perseguido y luchado contra otras personas y naciones que también decían ser cristianas. Pero semejante comportamiento arroja serias dudas sobre si las partes implicadas han sido verdaderamente reconciliadas con Dios. Más bien refleja que su profesión de fe cristiana fue algo formal y superficial; que, como dice el Nuevo Testamento, recibieron «su gracia [de Dios] en vano» (2 Corintios 6:1).
El segundo beneficio, inmenso, es el siguiente: un día Dios reconciliará a todo el universo de seres inteligentes consigo (véase la cita anterior de Colosenses 1:20, p. $). Una vez más, por desgracia, eso no significa que todos los seres del universo, incluido el diablo, se convertirán en [p42] amigos leales de Dios; porque Dios no suprimirá la libertad de ninguna criatura, ni siquiera para que los rebeldes se transformen en santos. Pero la situación es esta: Dios no va a esperar eternamente. Llegará el día en que restaurará y reorganizará la tierra y el universo. Eso significa que tendrá por fuerza que reprimir a todo el que persista en su rebelión contra él. Pero, cuando lo haga, nadie podrá elevar su voz para protestar. La cruz de Cristo silenciará cualquier objeción. Todos podrían haber sido salvos por medio de la magnífica gracia de Dios y a costa de Cristo. Ninguno de los que perezcan tendrá base moral para criticar a Dios. El universo será pacificado completamente (Apocalipsis 5:11–14).
5: Justificación: Todo correcto desde el punto de vista legal
[p43] Los dos próximos términos básicos que utiliza el Nuevo Testamento para describir lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros son justificar y justificación. Se trata de términos legales. Esto desconcierta a algunas personas. Argumentan que, si existe un Dios, tiene que amarnos igual que un padre ama a sus hijos y estará dispuesto a volver a aceptar a sus hijos descarriados, como hizo el padre con su hijo en aquella famosa parábola de Jesús acerca del hijo pródigo (Lucas 15). Aquel padre no actuó como un juez, enviando a su hijo arrepentido al tribunal; y Dios tampoco lo hará, según estos críticos.
Pero esa es una forma de pensar muy superficial. Incluso en la parábola, aunque el padre perdonó al hijo pródigo y le volvió a aceptar como hijo, no le quitó al mayor su parte de la herencia para darle la mitad al que había vuelto, por la sencilla razón de que este ya había derrochado la parte [p44] que le correspondía. Eso habría sido totalmente injusto; y el perdón de Dios nunca puede ser a expensas de la justicia ni hacia él ni hacia otros.
Supongamos que tu hija trabajara en un banco y que, un día, un ladrón entrara allí, le disparara y se hiciera con una gran suma de dinero. ¿Qué pensarías del juez si dijera lo siguiente, cuando el criminal fuera llevado ante él?: «Aunque este hombre es un criminal, es mi hijo y le amo. Dice que lo siente. Por tanto, le perdono sin imponerle castigo alguno» ¿No protestarías diciendo que ese perdón sería terriblemente injusto tanto para ti como para tu hija, y que iría en contra de todos los principios en los que se basa una sociedad civilizada y justa? Lo que enseña la parábola del hijo pródigo es totalmente cierto: Dios está dispuesto a perdonar a sus hijos. Pero esa solo es una parte de la verdad: La otra es que el perdón de Dios tiene que ser, y tiene que demostrar ser, consistente con la justicia universal.
Ahora, encontramos que en la actualidad el verbo «justificar» tiene dos connotaciones básicas:
Declarar que alguien no tiene la culpa.
Demostrar que alguien o algo es correcto.
No significa «hacer justo a alguien». Lucas 7:29 dice que «todo el pueblo y los publicanos . . ., justificaron a Dios» (rvr1960). Eso no puede querer decir que el pueblo hizo que Dios fuera justo. Dios nunca ha dejado de ser justo; nadie tiene que hacerlo justo. Significa que «el pueblo declaró que Dios era justo».
Pero comencemos por el principio. Aquí tenemos un ejemplo del uso de la palabra en un tribunal humano de justicia en los tiempos bíblicos:[p45]
Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo [o justificando] al inocente y condenando al culpable. (Deuteronomio 25:1)
El significado de la frase «absolviendo al inocente y condenando al culpable» es obvio. «Condenar al culpable» no significa «convertirle en culpable», sino «declararle culpable». De forma similar, «absolver (justificar) al justo» significa que, si se llega a demostrar que un hombre se ha comportado de forma justa, debe ser declarado no culpable. Por desgracia, a veces ocurre en los tribunales humanos que el hombre que ha cometido la fechoría es capaz de sobornar al juez y al jurado para que den un veredicto equivocado. La Biblia condena con firmeza esa perversión de la justicia:
Absolver al culpable [es decir, declarar que el hombre malvado no es culpable] y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. (Proverbios 17:15)
Con eso en mente, leamos la siguiente parábola de Jesús. Contiene algunas sorpresas.
A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola: «Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo, y el otro, recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres —ladrones, malhechores, adúlteros— ni mucho menos como [p46] ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo”. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!” Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». (Lucas 18:9–14)
La primera cosa a tener en cuenta es que aquí Jesús utiliza el término «justificar»: el recaudador de impuestos «volvió a su casa justificado». Pero esto es interesante. El fariseo y el publicano no habían ido a un tribunal terrenal para comparecer ante un juez terrenal. Habían ido al templo a orar. Pero, al estar ante Dios y pasar revista a sus vidas, Dios actuó como su juez y dio su veredicto sobre ellos.
La segunda cosa a tener en cuenta es que, según Cristo, uno de los dos hombres se fue a casa justificado; eso significa que Dios, como juez, declaró que este hombre no era culpable ante el tribunal de Dios.
La tercera cosa a tener en cuenta es que un hombre fue justificado por Dios y el otro no. ¡Y eso resulta muy sorprendente! Porque el recaudador de impuestos admitía él mismo que era pecador; y la mayoría de las personas de su tiempo habrían considerado el recaudar impuestos para los romanos imperialistas, con todo el fraude que eso conllevaba, como una de las formas de pecado más despreciables. No obstante, ¡fue a él a quien Dios justificó! [p47] El fariseo, por otro lado, era un hombre que trataba de vivir una vida lo mejor que podía, religiosa, comercial y socialmente; no era injusto, ni un ladrón, ni un adúltero; ayunaba dos veces por semana, diezmaba de sus ingresos y se lo daba a Dios para que se utilizara para otros. Pero Dios no le justificó.
A primera vista esto no solo es sorprendente: es chocante. La Biblia misma, como ya hemos visto, prohibía que los jueces terrenales justificaran al malvado y condenaran al inocente. ¿Cómo entonces, cuando estos dos hombres aparecieron ante el tribunal de Dios, pudo Dios justificar al recaudador de impuestos, que era el «malo», y no justificar al fariseo, que era el «bueno»? Parte de la respuesta tiene que ver con los siguientes principios:
Los niveles de la ley de Dios son absolutos. Los niveles de Dios son diferentes de los nuestros. Si un chico hace un examen en la escuela y saca un setenta sobre cien, probablemente aprobará, aunque no haya llegado al cien por ciento. Pero la ley de Dios no funciona así. Exige el cien por cien siempre. Y ninguno de nosotros lo puede conseguir. Unos pueden ser mejores que otros. Pero Dios es fiel: no puede decir que somos mejores de lo que en realidad somos. Su veredicto es que «todos han pecado y están privados de la gloria [es decir, de la perfección] de Dios» (Romanos 3:23).
La ley de Dios es un todo. Quebrantar un mandamiento significa ser culpable de quebrantar toda la ley, según dice la Biblia (Santiago 2:10). Quizás suene en principio injusto, pero la ley de Dios no es una colección de mandamientos sin relación entre sí de manera que, si se quebranta uno, eso no afecta al resto. La ley de Dios es un todo unificado. [p48] Pretende y exige la perfección. El resultado de quebrantar un mandamiento, incluso aunque se guarden los demás, es no alcanzar la perfección. Basta con que se rompa un eslabón en la cadena que liga el ancla al barco para que este se vaya a la deriva. Basta con que se cometa un solo error al sumar una larga columna de cifras para que el resultado sea incorrecto. Y la verdad es que el mejor de nosotros ha quebrantado más de uno de los mandamientos de Dios.
Por tanto, la ley de Dios nos condena a todos. Tanto si intentamos hacer lo bueno como los fariseos, como si hacemos lo malo como el recaudador de impuestos, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y la Biblia dice: «Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios» (Romanos 3:19).
La respuesta a la mitad de nuestro problema
Y ahora podemos comenzar a ver la respuesta a la mitad, por lo menos, de nuestro problema: ¿por qué no fue justificado el fariseo? Porque, cuando vino ante Dios, recitó todas sus buenas acciones, todos sus esfuerzos honestos por guardar la ley de Dios; y esperaba ser justificado por Dios sobre esa base. Pero eso es imposible. Por muy buenos que fueran sus esfuerzos, se había quedado corto, había quebrantado la ley de Dios. Se merecía sufrir su castigo. Dios no puede fingir que no es así. Su Palabra dice: «Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley; más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado» (Romanos 3:20).[p49]
Alguien podría decir que, si eso es así, significaría que Dios no puede declarar justo a nadie, que no puede justificar a nadie que se presente ante su tribunal. Pero entonces ¿qué pasó con el recaudador de impuestos? Seguro que había quebrantado la ley de Dios mucho más que el fariseo. Entonces, ¿cómo es que Cristo dice que el recaudador de impuestos se fue del templo a su casa justificado?
La respuesta a la otra mitad del problema
Teóricamente hay dos maneras por medio de las cuales podemos ser justificados por Dios. Una es guardar la ley de forma perfecta: Dios puede entonces declararnos «justos ante él». Pero ese es un camino imposible para nosotros, como ya hemos visto. Todos ya hemos quebrantado su ley.
La otra manera de ser justificado es sufriendo el castigo por quebrantar la ley de Dios. Pero, si tuviéramos que hacerlo, eso significaría la separación eterna de Dios. De ahí la difícil situación en la que todos nos encontramos.
La solución de Dios es que su propio Hijo, como representante de la humanidad, sufriera el castigo en nuestro lugar, cargando con el juicio de Dios contra el pecado y muriendo en la cruz. Por tanto, si ponemos nuestra fe en Jesús, Dios puede contar su muerte como si fuera la nuestra; nuestro castigo habrá sido pagado por Jesús y Dios así podrá justificarnos, es decir, declararnos justos ante su tribunal.
Así es como lo refleja la Biblia:
pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente [p50] mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados; pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. (Romanos 3:23–26)
¿Significa esto que todos los hombres y mujeres son automáticamente justificados? No. Según la parábola, una vez más, el fariseo no fue justificado. El recaudador de impuestos sí, y esto fue porque, cuando estaba ante Dios, se golpeaba el pecho y confesaba su pecado, se condenaba a sí mismo y reconocía que merecía sufrir el castigo por haber quebrantado la ley de Dios. Entonces, por fe, se arrojó sobre la misericordia de Dios diciendo: «¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!». Allí y entonces Dios le justificó, es decir, le declaró justo ante él, libre de castigo por el pecado, justificado de una vez por todas.
La Biblia nos dice que «está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio» (Hebreos 9:27). Eso significa que Dios no nos llama cada día de nuestras vidas a comparecer ante su tribunal. Solo habrá un día del juicio; y será después de nuestra muerte. En ese único juicio, nuestra vida entera será revisada y Dios pronunciará su veredicto.
Y lo maravilloso es que no tenemos que esperar hasta el día del juicio para saber cuál será el veredicto (véase también Juan 5:24). Dios dice a aquellos que ponen su fe en Cristo que la muerte de este en la cruz una vez para [p51] siempre es suficiente para abarcar sus vidas completas a la espera del día del juicio. Por tanto, no tienen nada que temer. Una vez justificados a través de la fe en Cristo, quedan justificados para siempre; y, justificados por la fe, disfrutan de permanente paz con Dios (Romanos 5:1).
En resumen, si preguntamos «¿bajo qué condiciones podemos ser justificados ante Dios?», la respuesta que da el Nuevo Testamento es: «Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige» (Romanos 3:28). Y alguien podría preguntar: «Entonces, ¿por qué dice el Nuevo Testamento esto en otro lugar?: “Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras, y no solo por la fe” (Santiago 2:24). ¿No es una contradicción?»
El significado de la justificación por obras
No, no es una contradicción. Santiago utiliza el término «justificar» con su otra connotación: No es declarar a alguien justo, sino probar o demostrar que alguien es justo. Es totalmente cierto que el hombre es declarado justo ante Dios sobre la base de su fe y no de sus obras. Pero la única manera en que el hombre puede demostrar a su familia y a sus amigos que posee esa clase de fe es por medio de la forma en que se comporta, es decir, por sus obras.
Supongamos que un hombre les dice a sus amigos: «La semana pasada recibí una carta que decía que un familiar rico había muerto y me había dejado una gran suma de dinero. Todo lo que yo tenía que hacer era ir al banco y pedir ese regalo gratuito. Creí lo que la carta decía, reclamé el regalo, y ahora soy inmensamente rico».[p52]
¿No tendrían sus amigos derecho a responder así?: «Dices que eres rico solo por creer en la carta. Pero, por favor, demuéstranos por medio de un estilo de vida diferente que tu fe y el regalo son reales y no solo una historia que te has inventado. Justifica tu historia por medio de tus obras». Lo mismo pasa con aquellos que han sido justificados por Dios a través de la fe y no por obras; deben demostrar que su fe era, y es, genuina. Solo hay una manera en que se puede demostrar que la fe de alguien es genuina; y es, como dice Santiago, por medio de sus obras.
6: Rescate y redención: El precio de la libertad
[p53] En su sentido literal, los términos «rescate» y «redención» eran de uso común en el mundo antiguo, como lo son en el nuestro. La gente era secuestrada y se exigía un rescate. Su familia y amigos tenían entonces que pagar una enorme suma de dinero para su liberación. Los terroristas modernos secuestran un avión y amenazan con matar a los pasajeros uno a uno, o con hacer explotar todo el avión, a menos que se atiendan sus demandas. Puede que no pidan dinero: quizás exijan la liberación de compañeros terroristas que han sido capturados por el gobierno y están en prisión. En ese caso también utilizamos palabras como «precio», «costo» y «rescate», pero ahora con un sentido metafórico; y decimos que la liberación de los terroristas es el precio que el gobierno tendría que pagar para rescatar de la muerte al avión cargado de pasajeros, a menos que quieran arriesgarse a asaltar el avión para recuperarlo.[p54]
Es importante que nos fijemos aquí en que solo utilizamos la palabra «redimir» si se habla de pagar para que alguien se libre de la prisión, de la esclavitud o de la amenaza de muerte. No se utilizarían las palabras «rescatar» o «redimir» para describir la actividad de hombres de negocios corrompidos que, en algunos países, están dispuestos a pagar una gran suma de dinero para comprar niñas a padres pobres para utilizarlas en la prostitución infantil. Las están comprando no para liberarlas de la esclavitud, sino para esclavizarlas.
En determinadas circunstancias, las personas pueden redimir incluso algo que estrictamente hablando es propiedad suya. Un hombre que necesite urgentemente dinero puede decidir empeñar su reloj. El prestamista lo cogerá y le dará una cantidad de dinero al hombre. Pero el reloj no se convierte de forma inmediata en propiedad del prestamista. Durante un determinado período de tiempo continúa siendo propiedad del dueño original. Pero, si este quiere volver a tomar posesión de su propiedad debe, en un margen de tiempo, redimir el reloj, es decir, volver a comprarlo; y el precio que tendrá que pagar, por supuesto, excederá por mucho la cantidad que recibió originalmente del prestamista.
En el lenguaje cotidiano, por tanto, las palabras «rescate» y «redención» conllevan diversas connotaciones ligeramente diferentes, unas literales y otras metafóricas. De forma similar ocurre en el Nuevo Testamento, aunque allí, en el contexto teológico, los términos siempre se utilizan en un sentido metafórico. No se piensa en una transacción monetaria. «El precio de su rescate no se pagó con . . . el oro o la plata», dice el apóstol Pedro [p55] (1 Pedro 1:18). Pero, en el uso que el Nuevo Testamento hace del término, surgen los siguientes temas:
El comprar, o volver a comprar, a las personas, liberándolas de la deuda, de la esclavitud, de la prisión o de la amenaza de castigo o de muerte.
Siempre es de Dios o de Cristo de quienes se habla como los que efectúan la compra o el rescate. No se menciona que haya algún hombre que se redima a sí mismo o que redima a su hermano.
Se paga un precio o rescate. Y aquí, de nuevo, solo de Dios o de Cristo se dice que pagan el precio o que acarrean con el costo del rescate. A las personas no se les pide, ni se les permite, que contribuyan en manera alguna a aportar algo al precio que hay que pagar por su redención. Esto contrasta con muchas religiones en las que se le pide a la gente que consiga su salvación por medio de su propio esfuerzo o sufrimiento, e incluso por medio del pago de su dinero. Cuando los sacerdotes y mercaderes del templo de Jerusalén le transmitieron a la gente la impresión de que podían y debían pagar por la salvación, Cristo los echó a todos (Juan 2:13–16).
El propósito de la redención siempre es llevar a las personas a la libertad y enriquecerlas con una herencia eterna.
¿Libertad de qué?
- Libertad de la culpa de los pecados pasados. No se puede deshacer el pasado. Ni siquiera Dios puede cambiar la historia. Lo hecho, hecho está. Lo que Dios ofrece a través de Cristo es la liberación de la culpa por los pecados pasados. [p56] Muchas personas son perseguidas por su pasado. Por mucho que traten de olvidar lo que ocurrió o de comenzar de nuevo, no pueden eliminar la culpa por sus equivocaciones pasadas.
Otros, con una conciencia que no les funciona tan bien, encuentran que pueden apartar de sí su pasado, como la adúltera del libro de Proverbios (30:20) que «come, se limpia la boca, y afirma: “Nada malo he cometido”». Pero semejante irresponsabilidad no rompe la cadena de verdadera culpa (y no nos referimos aquí a complejos de culpa psicológicos). Hace algunos años hubo unos ladrones en Gran Bretaña que asaltaron un tren, hirieron de muerte al conductor y se fugaron con montones de dinero a Sudamérica. Allí sobornaron a las autoridades para que no los extraditaran. Quizás los ladrones no se sintieran culpables de su crimen. Pero eso no cambia el hecho de que si ponen el pie en Gran Bretaña inmediatamente serán perseguidos y encarcelados. Un día todos los hombres y mujeres se encontrarán ante el tribunal de Dios, quieran o no. El mero paso de los años, o el ser convenientemente cortos de memoria, no borrará el pasado. Por tanto, a menos que hayan permitido que Cristo quite la culpa que los encadena a su pasado, la cadena permanecerá eternamente.
La redención significa que Dios puede romper nuestras cadenas en esta vida si nos arrepentimos. El acto de romper la cadena se denomina perdón. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra más frecuente para perdón (afesis) significa «liberar» o «descargar». Es una palabra que se utiliza para referirse a la liberación de la prisión, al hecho de quitarle la carga a un deudor, o a la liberación de un esclavo. Y el costo de esta liberación es pagado [p57] por Cristo: «En él tenemos la redención», dice el Nuevo Testamento, «mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados» (Efesios 1:7). Por tanto, la cadena es quebrada y nunca más se volverá a colocar. La redención que Cristo ha pagado es una redención eterna (Hebreos 9:11–12).
- Libertad de la maldición establecida por la ley de Dios. «Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros» (Gálatas 3:13).
La maldición que establece la ley moral de Dios no se compone de palabras vacías. Es el castigo que debe sufrir toda transgresión de dicha ley. Puede que la tendencia de algunos sea defender que, puesto que no creen en Dios, no reconocen su derecho a establecer mandamientos y prohibiciones ni a imponer castigos. Pero ese argumento es falso. La ley moral del Creador está escrita en todo corazón humano (Romanos 2:14–16). Cada vez que acusamos a alguien de haber hecho algo malo, cada vez que nos excusamos por un delito menor, cada vez que nos decimos a nosotros mismos que deberíamos habernos comportado mejor y que prometemos hacerlo la próxima vez, estamos, aunque sea de forma no intencionada, dando testimonio del hecho de que la ley moral está escrita en nuestros corazones y de que aceptamos su autoridad y validez. Es como si, utilizando una metáfora neotestamentaria, la ley moral de Dios estuviera escrita ante nosotros en un documento y, por medio de nuestras acusaciones a otros, nuestras excusas y decisiones morales de mejorarnos, hubiéramos firmado en la parte inferior del documento, aceptando su autoridad, sus exigencias y sus castigos.
Aquellos que no se arrepienten encontrarán este «documento» con su propia firma en él, como una evidencia [p58] contra ellos, en el juicio final. Pero, a aquellos que se arrepienten, Dios mismo les asegura que ha cancelado este vínculo legal firmado por ellos mismos, al reconocer su culpa, esta acta que había contra nosotros; y lo ha clavado en la cruz de Cristo. Así, Dios anuncia ante todo el universo que Cristo, por medio de su muerte en la cruz, ha llevado la maldición de la ley para todos aquellos que se arrepienten y confían en él, de manera que puedan quedar libres (véase Colosenses 2:13–15).
El precio de la redención
El rescate pagado por la redención de la humanidad fue nada menos que la muerte de Cristo. Él mismo declaró enfáticamente que este era el principal propósito de su venida a nuestra tierra: «Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos» (Marcos 10:45). «Ustedes fueron rescatados», dice 1 Pedro 1:18–19, « . . . con la preciosa sangre de Cristo».
Para captar la inmensidad del precio del rescate, tenemos que recordar quién es Cristo:
en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra . . . todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. (Colosenses 1:14–17)
[p59] En otras palabras, el Redentor no es otro que el Creador encarnado. Jesús es tanto Dios como hombre. Y por eso pudo actuar como mediador entre Dios y el hombre y darse a sí mismo como rescate por todos (1 Timoteo 2:5–6). No es, como algunos se imaginan, que Jesús, que amaba a la humanidad, tuviera que pagar este rescate a algún Dios desagradable para persuadirle de que no hiciera caer su ira sobre la raza humana. Quien pagó el rescate fue Dios. Y el amor que movió a Cristo a dar su vida en rescate por los hombres fue una expresión perfecta del amor del Padre por los hombres; porque Cristo, que era Dios, era y es la imagen y expresión perfectas del Dios invisible. «En esto consiste el amor», dice el Nuevo Testamento, «no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados» (1 Juan 4:10).
Pero alguien podría decir que, en ese caso, si Jesús no le pagó el rescate a Dios, ¿a quién se lo pagó? Porque tiene que habérselo pagado a alguien. Pero argumentar así es olvidar lo que ya hemos señalado: que el término «rescate», en estos contextos del Nuevo Testamento, se utiliza como una metáfora para indicar lo que les costó nuestra redención a Dios y a Cristo. El precio no fue un pago de dinero literal que recibió una tercera persona. El precio fue el sufrimiento y la muerte.
Supongamos que un bote salvavidas está sobrecargado y en peligro de hundirse, y que un hombre salta de forma voluntaria por la borda al mar helado, sabiendo que morirá. Podríamos decir correctamente que pagó un precio muy alto para salvar las vidas del resto de los pasajeros. Pero no tendría sentido preguntar a quién le pagó este precio.
[p60] Pero entonces surge otra cuestión. La Biblia enseña que todos somos criaturas de Dios y propiedad suya. Entonces, ¿por qué tiene Dios que pagar un rescate para volver a comprar su propiedad? Dado que nos hemos encadenado a hábitos pecaminosos y hemos caído en manos de Satanás, convirtiéndonos en sus prisioneros, ¿por qué Dios no se limita a ejercer su poder absoluto, destruye a Satanás, rompe nuestras cadenas y vuelve a llevar a toda la humanidad hacia él a la fuerza, sin tener que pagar rescate alguno?
La respuesta es que la cuestión del pecado es una cuestión moral; y no se pueden enmendar las cuestiones morales a la fuerza. Hay determinadas cosas que ni siquiera el Todopoderoso Dios puede hacer. No puede hacer cosas lógicamente imposibles como trazar un círculo cuadrado. Tampoco puede hacer cosas moralmente injustas. No puede mentir (Tito 1:2). No puede quebrantar su propia ley moral. Su ley es la expresión de su propio carácter. Si la negara, se negaría a sí mismo; y eso no puede hacerlo (2 Timoteo 2:13). No existía para él la opción de liberarnos de las cadenas de nuestra culpa por medio de un simple acto de poder arbitrario. La única forma de hacerlo era pagar primero el castigo que exigía su ley moral. Y eso es lo que hizo por nosotros en su amor. De ahí el precio; de ahí el sufrimiento.1
¿Libertad para qué?
Antes hemos señalado que, si se compra a alguien para sujetarlo a esclavitud, el precio que se paga no se puede [p61] denominar rescate. Cristo ha pagado el rescate para liberar a la gente de la culpa por sus pecados y darles la libertad. ¿Pero libertad para qué? Bien, obviamente no para que puedan continuar pecando con impunidad. Porque el pecado crea adicción y esclaviza a aquellos que lo practican constantemente y sin arrepentirse (Romanos 6:16–23). Aquí tenemos entonces una afirmación acerca de aquello de lo que Cristo redime a sus discípulos y de para qué los redime:
En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. (Tito 2:11–14)
Debemos dejar para un capítulo posterior la cuestión de cómo Cristo asegura que esta nueva forma de vida será en la práctica una vida de libertad y no de esclavitud religiosa. Por el momento fijémonos en que el Nuevo Testamento deja claro que no se nos otorga el fruto pleno de nuestra redención aquí y ahora. Incluida en los beneficios que ha obtenido el rescate de Cristo por nosotros está «la redención de nuestro cuerpo [físico]». Pero para eso debemos esperar hasta la Segunda Venida de Cristo (Romanos 8:18–25; Filipenses 3:20–21).
Por otro lado, Dios da aquí y ahora, a todo el que se arrepiente y pone su fe en Cristo, el don del Espíritu Santo. [p62] El Espíritu Santo asegura a todos los creyentes la fiabilidad de todas las promesas de Dios y es él mismo las arras y la garantía de la herencia plena que un día será suya, cuando Dios cumpla todas sus promesas y lleve con él al cielo a las personas que adquirió una vez por medio de la sangre de su Hijo (Efesios 1:13–14; Hechos 20:28).
Notas
- Para considerar de nuevo la cuestión del pago por parte de Cristo de la pena del pecado, véanse los capítulos 4 and 5.
7: Vida eterna: Aquí y ahora
[p63] Una de las cosas más majestuosas que proclamó Cristo cuando estaba aquí en la tierra fue que tenía la autoridad para darles vida eterna a los hombres y a las mujeres (Juan 17:1–3).
Esa afirmación, como sabemos, a menudo ha sido ridiculizada. Algunos críticos suponen que Jesús estaba prometiendo a sus seguidores que nunca morirían físicamente; y entonces, sobre la base de esa suposición, llegan a la conclusión de que Jesús debió de ser un fanático religioso engañado, puesto que él mismo murió muy poco después y lo mismo ha ocurrido en el caso de sus seguidores desde entonces.
Pero esta crítica se basa en una ignorancia profunda de lo que dijo Jesús. Un breve vistazo al Nuevo Testamento muestra que Jesús no solo advirtió a sus discípulos que [p64] pronto sería sacrificado, sino que les dijo que, después de que él se fuera, ellos tenían que estar dispuestos a poner su vida por su causa (Lucas 9:22; 12:4; Juan 16:1–3). Sea lo que fuere que signifique la afirmación de Jesús de que podía dar vida eterna a sus seguidores, no significa que nunca morirían físicamente.
Otros críticos más serios suponen que la «vida eterna» prometida es algo que se supone que la gente buena consigue después de abandonar este mundo: en otras palabras, «van al cielo cuando se mueren». Esos críticos desprecian entonces toda la idea como un cuento de hadas peligroso y deprimente. Las personas hambrientas sueñan con buenos filetes de ternera —dicen—; y lo mismo pasa con los pobres y con los oprimidos, los incapacitados y los enfermos: se inventan un cielo imaginario con el fin de paliar los dolores de la vida y aliviar sus miserias. Pero los ateos —proclaman— no tienen necesidad de semejantes drogas. Tienen el valor y la inteligencia necesarios para luchar por mejorar sus vidas y, al final, enfrentarse a la dura realidad de la muerte sin cauterizar su mente con la esperanza de un cielo imaginario en algún futuro lejano.
Es totalmente cierto que el Nuevo Testamento enseña que los creyentes «van al cielo cuando mueren», aunque prefiere parafrasearlo de forma algo diferente: tienen deseo de «partir y estar con Cristo», o van a «[ausentarse] de este cuerpo y vivir junto al Señor» (Filipenses 1:23; 2 Corintios 5:8). Pero la acusación de los críticos de que esta esperanza de un cielo futuro necesariamente debilita, por no decir que destruye, la lucha de las personas por hacer que su vida sea lo mejor posible aquí en la tierra, es evidentemente falsa. El Nuevo Testamento deja [p65] totalmente claro que la vida eterna no es algo que conseguimos cuando morimos y vamos al cielo. Es una vida que podemos recibir y disfrutar aquí y ahora en la tierra, antes de que muramos y vayamos al cielo. Es, por así decirlo, otra dimensión de la vida, por encima y más allá de la vida meramente física, emocional, estética e intelectual que los seres humanos disfrutan de forma natural. Es la vida a la que se refería Cristo cuando dijo: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mateo 4:4).
Imaginemos, si es posible, un matrimonio que consistiera nada más que en una unión física, un matrimonio en el que el hombre y la mujer nunca se hablaran, nunca compartieran sus pensamientos internos, sus esperanzas, sus alegrías, sus temores y pesares, su amor por la música o el arte, y que nunca llegaran a conocerse el uno al otro. Ese matrimonio sería poco más que animales apareándose. Carecerían de la verdadera dimensión humana. De forma similar, un ser humano que se contenta con disfrutar de la vida a un nivel físico, emocional, estético e intelectual, pero que no quiere saber nada de la comunión espiritual con Dios, se está perdiendo el nivel más elevado de la vida aquí y ahora. Más aún, está en el terrible peligro de quedarse sin vida eterna en el mundo venidero. El Nuevo Testamento es explícito: «El que cree en el Hijo», dice, «tiene vida eterna». Notemos el tiempo presente del verbo: la tiene aquí y ahora. Por otro lado, añade la advertencia: «pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios» (Juan 3:36).
Aquí, por tanto, tenemos que captar otra distinción: la vida eterna de la que habla el Nuevo Testamento no es lo [p66] mismo que la existencia eterna. Todos los seres humanos sobreviven a la muerte de sus cuerpos, todos existirán eternamente. Pero algunos existirán en ese estado espiritual que la Biblia denomina no «vida eterna», sino «la muerte segunda» (Apocalipsis 20:11–15; estudiaremos este tema hacia el final del libro).
En este punto, algunos críticos quizás protesten diciendo que hablar de que la vida eterna se puede disfrutar en esta vida es una forma de autoengaño psicológico. Es mero subjetivismo; no responde a una realidad objetiva. Pero lo mismo se podría decir acerca del aprecio al arte; y sería igualmente una falacia. Cierto, hay personas que pueden mirar una obra de arte y no ver más que manchas de pintura en un lienzo; y las personas ciegas no pueden tener noción del mundo del arte visual en absoluto. Pero eso no demuestra que el mundo del arte no exista, ni que disfrutar del arte sea un autoengaño psicológico. Es cierto que algunas personas con ceguera física no desean la vista. En cierta ocasión conocí a un hombre que había tenido algo de vista cuando era niño, pero que pronto la perdió y se quedó totalmente ciego. A menudo me decía que no querría la vista aunque se la ofrecieran. Estaba contento como estaba. Tenía miedo de sentirse confuso si recibía la vista, con los miles de cosas que podría ver, y de que la vida se convirtiera en algo muy complicado. Prefería la simplicidad de la vida sin visión.
De forma similar, hay muchos que piensan que la vida sería muy complicada y que implicaría para ellos muchos cambios radicales si admitieran la existencia de Dios y la posibilidad de recibir vida eterna. Prefieren la simplicidad del ateísmo. Y por eso dicen que «Dios» y «la vida eterna» [p67] son entidades imaginarias. Pero el que ellos lo digan no demuestra que sea verdad; muestra, más bien, que están espiritualmente ciegos.
Entonces, ¿qué significa tener vida eterna?
- Tener vida eterna significa compartir la vida de Dios. En terminología del Nuevo Testamento, hasta que las personas entran en una relación personal con Dios y llegan a conocerle, están muertas. No físicamente muertas, pero sí espiritualmente.
La famosa parábola del hijo pródigo nos provee un buen ejemplo acerca del uso de la palabra «muerto» en este sentido. Hablando con su hijo mayor después del regreso del hijo pródigo, el padre dice: «teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado» (Lucas 15:32).
El hijo pródigo había dado la espalda a su padre y abandonado el hogar, marchándose a un país lejano. No tenía ni amor ni interés por su padre. No se comunicaba con él; no le interesaba compartir los intereses o la vida de su padre. En lo que al padre le respectaba, estaba muerto.
El pródigo «volvió a la vida» cuando se arrepintió, retornó al hogar y se reconcilió con su padre. De forma similar ocurre cuando las personas que han ignorado a Dios y han estado espiritualmente muertas se arrepienten y se reconcilian con Dios; entonces comienzan a vivir espiritualmente.
Pero aún hay más. Cuando las personas se arrepienten y se vuelven a Dios, no solo descubren a Dios como quien descubre el glorioso mundo del arte tras haber estado [p68] completamente muerto para él. Cuando las personas se arrepienten, se vuelven a Dios y ponen su fe en Cristo, entonces Dios genera dentro de ellos una nueva vida que no estaba allí anteriormente. Utilizando la terminología del Nuevo Testamento una vez más, Dios les da vida. Engendra en ellos su propia vida espiritual, igual que un padre humano transmite su propia vida física al niño al que engendra.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! (Efesios 2:4–5)
Una analogía. Una bombilla de luz eléctrica guardada en su envoltorio protector no da luz. Si se saca de su envoltorio, y se coloca en una lámpara y se pone en una habitación plenamente iluminada ya por luz eléctrica, seguirá sin brillar, porque aunque está rodeada por luz de la fuente central de la luz; todavía sigue «muerta». Y seguirá «muerta» hasta que sea conectada a la misma corriente que proporciona la otra luz eléctrica. Entonces, cuando esto sucede y la corriente eléctrica pasa por la bombilla, esta se transforma en algo «vivo».
El don de la vida eterna establece una relación personal entre su receptor y Dios. Un ordenador moderno puede aprender a reconocer la voz del hombre que lo utiliza. Todo lo que el hombre tiene que hacer es hablar en presencia del ordenador, y este reproducirá en forma escrita, sobre papel, lo que diga. Pero el ordenador nunca conocerá al hombre de la misma forma que le conocen su [p69] hijo o su esposa; nunca amará al hombre como lo hacen su hijo o su hija. El ordenador no tiene vida humana. Pero, cuando el hombre engendró a sus hijos y les transmitió su propia vida, junto a esa vida los niños recibieron la capacidad de conocer y amar a su padre y de disfrutar una relación con él cada vez más profunda. De forma similar, cuando Dios transmite su propia vida espiritual a las personas, las aviva y las regenera, esto establece una relación entre él y ellas; y ellas le conocen y le aman. Por eso el Nuevo Testamento dice que «esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo» (Juan 17:3), y compartan la misma vida de Dios a través de Cristo (1 Juan 1:1–4).
La vida eterna: Un regalo presente, una posesión eterna. Y esto explica cómo la vida eterna puede ser, como su nombre declara, algo eterno. Cuando Dios establece esta relación espiritual con una persona y comparte su propia vida con esa persona, esta relación es, por definición, eterna. La muerte física del cuerpo no la termina, y no la puede destruir. Una vez que Dios ha establecido una relación personal con alguien a través del don de la vida eterna, permanecerá leal a esa persona y mantendrá la relación para siempre. «Yo les doy [a mis ovejas] vida eterna, y nunca perecerán» (Juan 10:28). «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna» (Juan 3:16).
La vida eterna, por tanto, no es afectada por la muerte del cuerpo. El cuerpo humano, tal como lo conocemos aquí en la tierra, es comparado en el Nuevo Testamento con una tienda de campaña: se adapta bien a nuestros tiempos, [p70] al peregrinaje por la tierra; pero es relativamente frágil, y se desarma y se derrumba con facilidad. En cambio, en la resurrección, cada creyente recibirá un cuerpo glorificado, diseñado para expresar su personalidad perfecta y redimida, y se dice acerca de él en el Nuevo Testamento que «tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo» (2 Corintios 5:1).
Más aún, junto a la vida eterna vienen todas aquellas otras cosas que Dios da a todos los que desean servir a Cristo. Así, el Nuevo Testamento señala que la salvación es eterna (Hebreos 5:9); la redención y sus efectos son eternos (Hebreos 9:12); la herencia prometida a aquellos que confían en Dios es eterna (Hebreos 9:15) y la gloria que las experiencias y sufrimientos de la vida producirán en todos aquellos que aman a Dios es eterna (2 Corintios 4:17). Y lo maravilloso es que esa vida eterna es un don gratuito que se otorga a todos aquellos que, con verdadero arrepentimiento y fe, aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor: «Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor» (Romanos 6:23).
El potencial de la vida eterna
La vida eterna, como la vida física, no es algo estático. Un bebé, tan pronto como nace, tiene vida física; pero en las semanas, meses y años que tiene por delante tendrá que aprender a desarrollar su potencial. Lo mismo ocurre con la vida eterna: está llena de potencial y, por tanto, llena de esperanza para el futuro. Aquellos que han recibido vida eterna son exhortados en el Nuevo Testamento a «hacer [p71] suya la vida eterna», a la que Dios les ha llamado, igual que a un joven que tiene potencial para llegar a convertirse en un atleta de altura mundial, hay que animarle para que no eche a perder su don, sino que lo explote al máximo (1 Timoteo 4:7–8; 6:11–12). Y la principal recompensa por desarrollar el potencial de la vida eterna es la capacidad creciente para disfrutar dicha vida. «El que siembra para agradar al Espíritu», dice el Nuevo Testamento, «del Espíritu cosechará vida eterna» (Gálatas 6:8). Cuanto más corre el atleta, más desarrolla su corazón, sus pulmones, sus músculos y su respiración; y cuanto más los desarrolla, más disfruta corriendo.
Por supuesto, un entrenamiento serio exige del atleta disciplina, sacrificio, unidad de propósito y un arduo trabajo. Y si el atleta espera ganar un premio en el campeonato, tendrá que guardar las reglas del juego. Si no respeta las reglas no perderá su vida, pero seguro que no ganará ningún premio. Y lo mismo ocurre con la vida eterna. Para desarrollar su potencial y alcanzar la máxima recompensa, aquellos que la poseen deben estar dispuestos a «[despojarse] del lastre que [los] estorba, en especial del pecado que [los] asedia, y [correr] con perseverancia la carrera que [tienen] por delante» (Hebreos 12:1). Deben estar dispuestos a negarse a sí mismos, a tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Y deben aprender a desarrollar el dominio propio y «respetar las reglas del juego». De otra manera serán descalificados y no ganarán premio alguno (1 Corintios 9:24–27; 2 Timoteo 2:5).
Pero lo maravilloso en cuanto a la vida eterna es lo siguiente: capacita a aquellos que la poseen para vivir de tal manera que las experiencias, las actividades, los [p72] placeres y los dolores de este mundo pasajero tengan un significado eterno y sirvan para alcanzar una recompensa eterna (Juan 12:25; 2 Pedro 1:5–11).
La posibilidad de saber que tenemos vida eterna: Algunas personas, incluso religiosas, mantienen que es imposible estar seguros en esta vida de que tenemos vida eterna. Es bueno, por tanto, tener presente lo que afirma claramente el Nuevo Testamento sobre el asunto. Lo consideraremos en profundidad en un capítulo posterior; pero aquí, para empezar, está la afirmación:
Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. (1 Juan 5:11–13)
8: Arrepentimiento: No solo un sentimiento
[p73] Hasta ahora hemos estudiado los términos que el Nuevo Testamento utiliza para describir lo que Dios ha hecho para reconciliar, justificar, rescatar, redimir y regenerar a la humanidad. Ahora tenemos que comenzar a estudiar los términos que describen lo que nosotros tenemos que hacer para beneficiarnos de lo que Dios ha hecho, está haciendo y todavía hará.
El primero de estos términos es arrepentimiento. La primera cosa que proclamó Cristo en público fue la siguiente: «Se ha cumplido el tiempo . . . El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!» (Marcos 1:15).
Según Cristo, el arrepentimiento es una ocasión de gran alegría: «Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente» (Lucas 15:10). El arrepentimiento también es algo saludable. Al igual que [p74] la lluvia reblandece la tierra y permite que la semilla germine y crezca, así el arrepentimiento abre el camino a la vida espiritual: «también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida». Así es como lo describe el Nuevo Testamento (Hechos 11:18).
El arrepentimiento, no obstante, es una cosa compleja, y para que sea genuino, saludable y efectivo debe tener todos los ingredientes necesarios. El verdadero arrepentimiento, por ejemplo, puede muy bien ir unido a una tristeza saludable: «La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse» (2 Corintios 7:10). Por otra parte, la tristeza que carece de verdadero arrepentimiento no solo es inefectiva por no conducir a la salvación ni a la vida: también es patológica y destructiva. «La tristeza del mundo produce la muerte» (2 Corintios 7:10).
Un claro ejemplo de esto lo tenemos en Judas, el que traicionó a Cristo. Cuando vio que Jesús era condenado, se arrepintió, es decir, cambió de opinión. De hecho, intentó enmendar el mal que había hecho, pero le fue imposible. Por supuesto, podía haber corrido a la cruz y haber clamado pidiendo misericordia y perdón como el ladrón moribundo. ¡Pero no! Su clase de arrepentimiento no era el arrepentimiento pleno y sano al que se nos llama en el Nuevo Testamento. Solo lo lamentaba y sentía remordimientos. Y eso no le condujo a la vida y a la salvación. Todo lo contrario. Judas se marchó y se ahorcó (Mateo 27:3–5).
En el transcurso de la traducción y del uso popular del término arrepentimiento, su significado neotestamentario se ha ido distorsionando, y por tanto tendremos que examinarlo con mucho cuidado. En el original griego del [p75] Nuevo Testamento hay dos palabras que se utilizan para referirse al arrepentimiento:
metanoia y su verbo correspondiente, metanoeo. El significado principal de estas palabras es «cambio de mente». Hay una diversidad de emociones y sentimientos que pueden o no encaminar a este cambio de mente, acompañarlo o surgir de él. Pero su primer elemento es intelectual. Se trata de un ejercicio de juicio moral.
metamelomai y el verbo impersonal metamelei. Estos dos verbos también se utilizan para expresar la idea de arrepentimiento; pero enfatizan más la tristeza por haber hecho algo.
El arrepentimiento, por tanto, es en primer lugar un cambio de mente, revertir el juicio moral que uno tenía antes, un repudio del comportamiento anterior. Conlleva un elemento negativo. Por eso el Nuevo Testamento habla de arrepentimiento de lo falso y lo malo, por ejemplo, «el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte» (Hebreos 6:1). Pero también contiene un elemento positivo: «arrepentimiento para con Dios» (Hechos 20:21 RVR1960). Veamos cómo enfatiza el siguiente pasaje el elemento intelectual del arrepentimiento (nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios), el elemento negativo (abandono del mal camino) y el elemento positivo (vuelta al Señor).
Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. [p76] «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma el Señor—. (Isaías 55:7–8)
Arrepentimiento en tres áreas
Hay tres áreas principales en las que somos llamados a arrepentirnos:
En relación con Dios: Obviamente, para los ateos, el arrepentimiento significará abandonar su ateísmo y reconocer la existencia de Dios. Pero no solo los ateos necesitan arrepentirse para con Dios. Es posible creer en la existencia de Dios y, en la práctica, seguir ignorándole, pasar por alto todos sus mandatos de arrepentirse y de ser salvos, incumplir sus leyes y vivir como si no existiera. En un mayor o menor grado, esto ha sido cierto de todos nosotros. «Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino» (Isaías 53:6). El arrepentimiento significa nada menos que esto: dejar los ídolos (cualquier cosa que ponemos en el lugar del Único Dios Verdadero) para servir al Dios vivo y verdadero (1 Tesalonicenses 1:9).
En relación con nosotros mismos: El Nuevo Testamento requiere dos niveles diferentes de arrepentimiento. Puesto que esto se pasa por alto fácilmente, comenzaremos con una ilustración de la diferencia que existe entre ambos.
Un hombre de cincuenta años se encuentra mal. Va al médico y, tras un chequeo, este le dice que la causa de su enfermedad es que fuma demasiado. «Sí, eso ya lo sé», dice el hombre, «y me arrepiento de ello. Por favor, deme algo que me ayude a dejarlo».
[p77] Hasta aquí, bien. El hombre se arrepiente del pecado concreto de fumar. Pero el doctor le dice: «Bueno, es aconsejable que deje de fumar; pero eso no le salvará. Sus pulmones ya están demasiado destruidos y su corazón está muy dañado. Lo único que puede salvarle es que se someta a un cirujano para que haga una operación de trasplante de corazón y pulmones».
Ahora, la pregunta fundamental es: ¿estará el hombre dispuesto a arrepentirse en este nivel más profundo? Es decir, ¿estará de acuerdo con el médico en que su condición es tan mala que solo con dejar de fumar no se va a salvar, con que solo un nuevo corazón y unos nuevos pulmones pueden salvarle?
Supongamos que el hombre rechaza el veredicto del médico: «No, no estoy dispuesto a someterme a tan drástica operación. No estoy tan enfermo como usted dice. Confío en que, si dejo de fumar, todo irá bien». ¿Qué ocurrirá? Morirá muy pronto.
Por otro lado, aunque se arrepienta a ese nivel más básico, acepte el diagnóstico del médico, se someta a la operación y reciba el corazón y los pulmones de otra persona, seguirá siendo importante que se arrepienta del pecado de fumar. El cirujano muy bien puede decirle cuando deje el hospital: «Ahora es el momento de insistir en que deje de fumar por completo. Y, si sucumbe a la tentación de volver a fumar, venga en seguida y le daré algo que le ayude a superarla».
Lo mismo ocurre con nosotros. El veredicto de Dios es que somos tan malos que arrepentirnos de pecados concretos, aunque es importante, no nos puede salvar. Necesitamos lo que podríamos denominar un arrepentimiento radical. Esto significa estar de acuerdo con el veredicto de Dios no solo acerca de nuestros pecados, sino acerca de nosotros mismos. Es cuestión no solo de lo que hemos hecho, sino de lo que somos. El veredicto de Dios no es solo que hemos pecado en el pasado y que en el presente todavía estamos alejados de sus niveles de santidad (Romanos 3:23), sino que por naturaleza todos somos «objeto de la ira de Dios» (Efesios 2:1–13). Nuestra naturaleza es pecadora y desagrada a Dios. [p78] Esto no significa, por supuesto, que cada parte de nosotros sea tan mala como podría ser. Significa que no hay parte de nosotros que esté libre del daño causado por el pecado.
Un árbol no se convierte en un manzano porque dé manzanas. Da manzanas porque ya es por naturaleza un manzano. Aunque le quitemos todas las manzanas que veamos en el árbol, seguirá siendo un manzano. Limitarnos a confesar nuestros pecados concretos, sean pocos o muchos, es como arrancar las manzanas del árbol. Esa no es la forma de enfrentarse al problema de lo que somos por naturaleza, ni tampoco lo soluciona. El hecho es que somos, como dice Juan el Bautista, árboles que no producen buen fruto, que merecen ser cortados y echados en el fuego (Mateo 3:10).
En este punto, no obstante, muchas personas rechazan aceptar el veredicto de Dios. Rehúsan arrepentirse. Están dispuestas a admitir que han hecho cosas malas, quizás terribles. Incluso admiten que existen áreas oscuras en su carácter. Pero se aferran a la idea de que todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus malas acciones pasadas y buscar la ayuda de Dios para romper con sus malos hábitos. Esperan que eso las convierta básicamente en las buenas [p79] personas que siempre pensaron que eran, con una gran posibilidad de conseguir la entrada para el cielo de Dios.
Pero se trata de una ilusión. Como dijo el mismo Cristo: «Ningún árbol bueno da fruto malo; tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas» (Lucas 6:43–44). No es muy normal que un espino diga: «Reconozco que he producido bastantes espinas. Pero es que en realidad no soy un espino: en realidad soy una higuera».
El arrepentimiento radical, por tanto, significa abandonar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y aceptar el veredicto de Dios de que arrepentirnos de los pecados concretos no puede salvarnos. Necesitamos una nueva vida espiritual procedente de fuera de nosotros mismos. Esa fuente es Cristo, quien murió por nosotros y ahora vive para ser nuestro Salvador.
Este es, de hecho, el significado histórico del bautismo cristiano. El bautismo, como explica el Nuevo Testamento (Romanos 6:3–4), es un entierro simbólico, por medio del cual el candidato confiesa de forma pública que ha aceptado el veredicto de Dios de que lo único que se merece es ser ejecutado y enterrado. No es una operación mágica por medio de la cual los aspectos malos del carácter de la persona se lavan de alguna manera, permitiendo que crezcan y florezcan los buenos. En el bautismo, la persona completa es enterrada, al igual que ocurre en el mundo físico cuando un hombre es ejecutado por un asesinato y todo el hombre muere y es enterrado: no solo su mal humor o los celos que le llevaron a cometer el asesinato. Además, cuando una persona es ejecutada por un asesinato, la muerte pone fin [p80] a toda su vida. No solo cancela su vida pasada hasta el presente, permitiéndole vivir en adelante lo mejor que pueda. No, es el final. Toda la vida concluye. Nunca es necesario (ni posible) volver a morir.
Así, cuando Cristo murió por nuestros pecados, murió una vez y nunca más volverá a morir, porque nunca necesitará volver a hacerlo (véase Romanos 6:8–11). Su única muerte pagó el castigo completo por los pecados de aquellos que le aceptan como su Salvador, por los pecados de toda su vida: pasada, presente y futura. Cuando alguien es bautizado, por tanto, también está declarando simultáneamente que ha aceptado a Cristo como el sustituto y Salvador provisto para él por Dios; y que al aceptar a Cristo se ha convertido en uno con él, al igual que un hombre y una mujer se convierten en uno cuando se casan (1 Corintios 6:15–17); y que, por tanto, a ojos de Dios, cuando Cristo murió, el creyente murió; y cuando Cristo fue enterrado, él también lo fue; y legalmente ese fue el fin de su naturaleza pecadora para siempre. Está diciendo lo que dijo el apóstol Pablo: «He sido crucificado con Cristo» (Gálatas 2:19–21).
Así, el bautismo es también una resurrección simbólica. Significa que, igual que Dios levantó a Cristo de la muerte, Dios da a cada uno de los que aceptan a Cristo una vida espiritual enteramente nueva; no la antigua vida, mejorada de alguna manera, sino una nueva vida que la persona no tenía anteriormente. Nada menos que la vida del mismo Cristo. Por tanto, el creyente puede decir con toda confianza (completando lo que dijo el apóstol Pablo):
He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, [p81] lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. (Gálatas 2:19–21)
No hace falta decir, por supuesto, que el bautismo solo es un símbolo. No efectúa la muerte y la resurrección que simboliza. Es como un anillo de boda. Una mujer soltera podría ponerse un anillo de boda, pero eso no significaría que ya estuviera casada. El anillo solo adquiere significado después de aceptar a un hombre como marido. De igual forma, uno tiene que arrepentirse en el sentido radical que hemos estado comentando y aceptar de forma personal a Cristo como salvador antes de ser bautizado. De otra forma, el bautismo solo será un símbolo vacío, una representación de algo que no es cierto.
- El otro aspecto en el que somos llamados a arrepentirnos es en relación con nuestros pecados. Aquel que se arrepiente de forma radical y recibe a Cristo queda legalmente libre. Ya no tiene necesidad de luchar por mejorarse a sí mismo con el fin de conseguir la aceptación de Dios: ya ha sido aceptado. Pero, precisamente porque Dios le ha aceptado por amor a Cristo, se espera que desarrolle una forma de vida verdaderamente cristiana. Eso significará leer la Palabra de Dios para descubrir qué actitudes y actos Dios ve como pecaminosos, y después arrepentirse de ellos y buscar el poder y las fuerzas de Cristo para eliminarlos. Y cuando caiga en la debilidad y en la tentación, cosa que ocurrirá de vez en cuando, se le pide que lo confiese a Dios. La promesa es la siguiente: «Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad» (1 Juan 1:9). Esta clase de arrepentimiento, por tanto, es una ocupación de toda la vida. [p82] Hay que repetirlo cada día (Apocalipsis 2:5, 16, 21; 3:3).
Otras características del verdadero arrepentimiento
Arrepentirse no es solo cuestión de palabras. Tiene efectos en el comportamiento que demuestran que el arrepentimiento es genuino. «Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento», dijo Juan el Bautista (Mateo 3:8).
Al mismo tiempo, el arrepentimiento no sirve para merecer o comprar la salvación. El perdón del pecado no depende de lo profunda que sea la tristeza que este nos causa, ni se puede adquirir por medio de obras de penitencia. El perdón es un don inmerecido y gratuito que se le otorga a pecadores en bancarrota y que solo se puede aceptar por la fe. Por eso, el «arrepentimiento para con Dios» debe ir acompañado de la fe en nuestro Señor Jesucristo (Hechos 20:21).
El arrepentimiento es algo urgente. «Dios . . . ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan» (Hechos 17:30–31). Cristo mismo nos recuerda: «todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan» (Lucas 13:3, 5).
9: Fe: No un salto al vacío
[p83] En nuestro último capítulo veíamos que, para beneficiarnos de todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y aún hará por la humanidad, nuestro primer paso tiene que ser el arrepentimiento ante Dios. Pero hay un segundo paso, y se trata de la _fe_ en nuestro Señor Jesucristo (Hechos 20:21).
Según el Nuevo Testamento, las condiciones de la salvación son: (a) Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor (como el Hijo de Dios de forma objetiva, y como tu salvador personal de forma subjetiva), y (b) crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo (Romanos 10:9). La cuestión que surge de forma inmediata es la siguiente: ¿Cómo viene esa fe?
[p84] Dificultades con la fe: fe y ciencia
Hoy en día hay muchas personas a las que se les escucha decir: «Nos gustaría creer en Dios y en Cristo, pero es muy difícil para nosotros creer. Para nosotros, la fe parece una cosa muy arbitraria. En la ciencia se pueden tener evidencias y pruebas, y no se requiere tener fe. Pero en el cristianismo hay que mentalizarse para creer sin evidencias y sin pruebas. Es como saltar de una ventana en una noche oscura con los ojos cerrados, esperando aterrizar de forma segura en algún lugar».
Otros piensan que la fe es como la habilidad artística: o la tienes o no la tienes, y no hay nada que se pueda hacer para arreglarlo.
Ninguno de estos puntos de vista es correcto. Además, la idea de que la ciencia no involucra la fe es también falsa. De hecho, la fe es fundamental en el trabajo científico. Albert Einstein dijo: «La ciencia solo puede ser creada por los que están completamente imbuidos de la aspiración hacia la verdad y la comprensión. Sin embargo, la fuente de este sentimiento surge de la esfera de la religión. A esta también le pertenece la fe en la posibilidad de que las regulaciones que son válidas para el mundo de la existencia son racionales, es decir, que son comprensibles a la razón. No me puedo imaginar a un científico genuino que no comparta esta fe profunda. La situación se puede expresar con una imagen: la ciencia sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega».1
[p85] Por supuesto, siempre ha habido tanto científicos como filósofos que han cuestionado si el universo que los científicos profesan describir existe verdaderamente. Sugieren que solo existe en las mentes y fórmulas de los propios científicos. Las teorías científicas —dicen— no responden a ninguna realidad objetiva. Pero, lógicamente, este es el punto de vista de una pequeña minoría.
La inmensa mayoría cree que el universo que investigan, de forma directa o a través de sus instrumentos, está verdaderamente allí, que no lo crean ellos por medio de sus observaciones, medidas, hipótesis, teorías, experimentos e interpretaciones. Aceptan su existencia como algo que les viene dado de antemano. Es cierto que han descubierto los detalles que hay en él, como las partículas elementales, que antes no se sabía que existían. Pero estos detalles existían antes de que los descubrieran. Los científicos, por tanto, no crean el universo por medio de sus estudios: sencillamente intentan comprenderlo. Y con ese propósito rinden su mente a la evidencia que ofrece el universo; y consideran que sus teorías son ciertas en la medida que sirven, por medio de la experimentación, para explicar la evidencia.
Pero la Biblia afirma que el universo está ahí porque Dios lo puso ahí. Él lo creó. Lo hizo existir por medio de su palabra creadora (Génesis 1; Juan 1:1–4; Hebreos 11:3). Es una revelación de la mente de Dios, una expresión de su pensamiento creador. Al estudiar esta revelación, el científico, lo sepa o no, está volviendo a pensar los pensamientos de [p86] Dios después de él, como dijo Kepler.2
De forma similar, la Biblia afirma que el mismo Dios que se ha revelado a través de la creación se ha revelado a nosotros asimismo a través de su Hijo Jesucristo. Cristo no es la creación de la iglesia o el producto de la especulación religiosa y teológica. En la Biblia se le denomina el Verbo de Dios porque, en él, Dios se ha revelado y nos ha hablado a los hombres y mujeres de forma mucho más directa y plena de lo que nunca hizo a través de la creación. En la creación, Dios nos ha hablado de su poder y majestad. En Cristo, el Verbo de Dios, nos ha revelado su corazón. Nuestra tarea, por tanto, es estudiar la evidencia provista por medio de la forma en que Dios se revela a nosotros en Cristo, al igual que los científicos estudian la evidencia provista por la forma en que Dios se revela en la creación.
Es un hecho que los científicos recelan de las explicaciones científicas que son demasiado superficiales. Por experiencia han aprendido que el universo nos presenta constantemente cosas inesperadas y fenómenos que solo se pueden explicar en términos que parecen atentar contra el sentido común ordinario. Pero no por eso rechazan las explicaciones difíciles que se les escapan de las manos. Por supuesto, están dispuestos a confiar en ellas más que en el sentido común; y la vindicación final de su confianza es que, cuando diseñan experimentos sobre esa base, funcionan.
Lo mismo ocurre con la revelación que Dios hace de [p87] sí mismo a través de Jesucristo. Como sabemos, el Nuevo Testamento dice que Cristo es a la vez Dios y hombre. A mucha gente le parece que esa afirmación se contradice con el sentido común y, cuando averiguan que ni siquiera la Biblia ofrece una explicación completa de cómo puede ser a la vez Dios y hombre, se inclinan a rechazarlo como un mito primitivo. Pero esta dista mucho de ser una reacción científica, como ya hemos visto.
Aquellos que se encontraron con Jesucristo mientras estaba en la tierra descubrieron, en primer lugar, por supuesto, que era genuinamente humano. Al mismo tiempo vieron que llevó a cabo fenómenos que demostraban indiscutiblemente que era mucho más que humano. La explicación de Cristo fue que era hombre y Dios simultáneamente. Y, ante la pregunta de cómo podemos creer esta explicación, el Nuevo Testamento nos señala investigaciones y experimentos que podemos llevar a cabo para probar que es cierta (Juan 7:16–17; 20:30–31). Está claro que el Nuevo Testamento señala que Jesucristo no solo fue una figura histórica: resucitado de la muerte, es una persona viva con la que podemos entrar en contacto.
¿Por qué leer el Nuevo Testamento?
Pero en esto alguien puede muy bien objetar: «No sirve de nada leer el Nuevo Testamento. Para que el Nuevo Testamento me haga bien, primero tengo que creer, incluso antes de leerlo, que lo que dice es verdad. Y, puesto que no creo que sea verdad, no tiene sentido que lo lea». Pero esta objeción descansa en un malentendido, porque no hay que creer que el Nuevo Testamento es verdad antes [p88] de leerlo. Por otro lado, si nunca se ha leído el Nuevo Testamento en serio, no se puede saber por anticipado honesta y científicamente que no es cierto. Por ejemplo, no se tiene esa actitud hacia los periódicos. Tras leer muchos periódicos uno sabe que contienen muchas cosas que no son ciertas.
Pero no por eso rehusamos leerlos. Lo hacemos confiando en que distinguiremos lo cierto de lo falso; y, si no podemos hacerlo, no lo juzgamos. Hay que leer el Nuevo Testamento de la misma forma; y después, cuando se ha leído, y solo entonces, se puede sacar alguna conclusión acerca de si Jesús dijo la verdad o no. La fe en Jesús no es posible a menos que primero se escuche lo que dice; rehusar siquiera escucharle no es señal de habilidad intelectual: es oscurantismo.
Por supuesto, lo que está en juego es mucho más que cuando leemos un artículo en un periódico. Como vimos al principio, la primera condición para la salvación, según el Nuevo Testamento, es confesar a Jesús como Señor. Esto implica, claro está, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Dueño personal, y estar dispuestos a confesarle como tal ante todo el mundo. Pero involucra más que eso. En el Antiguo Testamento Dios dice: «Yo, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro salvador» (Isaías 43:11). «El Señor» es un sinónimo de Dios el Creador. Si Jesús no fuera este Señor, si no fuera Dios en forma humana, entonces no podría salvar a nadie. Esa proclamación es asombrosa, y el Nuevo Testamento no nos pediría creerla si no nos proporcionara evidencia en la que basar esa fe. Por tanto, la cuestión es la siguiente: ¿qué evidencia hay para que creamos que Jesús es el Señor en este sentido?
[p89] La evidencia de las propias afirmaciones de Cristo
Puede que suene ingenuo al principio, pero la razón principal para creer que Jesús es el Hijo de Dios es que él mismo dijo que lo era. En seguida surge la cuestión de su veracidad. Y es muy adecuado que así sea; porque, incluso cuando se recoge toda la evidencia que señala de forma inequívoca a su deidad, la cuestión última que el alma humana tiene que decidir cuando se la confronta con Jesucristo es: «¿Es cierto? ¿Dice la verdad? ¿Qué valor hemos de darle a su tan reiterada frase: “De cierto, de cierto te digo”?» El caso de Dios es similar. La cuestión última no es «¿existe Dios?», sino «¿es Dios veraz? ¿se puede confiar en él?» El apóstol Santiago señala de una manera irónica que los demonios también creen que hay un solo Dios (Santiago 2:19). Pero ni confían en él ni le obedecen. Muchas personas que también creen que Dios existe no confían en él ni están dispuestas a arriesgar sus vidas aquí o en el mundo venidero por la fiabilidad de su palabra. Piensan que no pueden hacerlo.
«Pero no puedes esperar que creamos», dicen algunos, «que Jesús es el Hijo de Dios, solo porque él lo dijo. Eso no es razonable.» Los contemporáneos de Cristo plantearon esa misma cuestión: «Tú te presentas como tu propio testigo», decían; y de ahí extraían la conclusión siguiente: «así que tu testimonio no es válido» (Juan 8:13).
Cristo rebatió inmediatamente esa conclusión injustificada: «Aunque yo sea mi propio testigo», dijo, «mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a [p90] dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy» (Juan 8:14). Se refería, por supuesto, al cielo como el lugar de donde venía y al que pronto regresaría. Hablaba con la autoridad de la experiencia personal. No había justificación para concluir que, porque era el único que les podía decir aquellas cosas, su testimonio necesariamente no era válido.
Pongamos un ejemplo. Hace tres mil años, las personas que vivían en la cuenca mediterránea mantenían que, si se ponían al mediodía de frente al sol, era un hecho incuestionable que este había venido por la izquierda y se ocultaría más tarde por la derecha. Pero supongamos que un día llega un hombre de Sudáfrica, el primero de aquel país en visitar la cuenca mediterránea. Él podría haber dicho que, en el país del que procedía, si te ponías al mediodía mirando al sol, era un hecho incuestionable que este había venido por la derecha y se ocultaría por la izquierda. La cuestión es: ¿Tendría la gente mediterránea que creerle? Lo que él decía era lo contrario de lo que todos ellos habían experimentado, e iba en contra de su ciencia y cosmología contemporáneas. Podían decirle: «Eres el único que nos ha dicho esto. No podemos creerte solo porque tú lo digas. Tu testimonio no es válido. No podemos creer que existe un país así, donde el sol se comporta de la forma que tú dices».
Y él podría replicar: «Aunque yo sea el único que lo dice, mi testimonio es válido. Conozco el país del que procedo y al que pronto volveré. Ustedes no conocen ese país». Y tendría razón. Su testimonio sería válido, y si lo hubieran creído, habrían creído lo que de hecho era cierto.
[p91] Por supuesto, habría sido difícil que las personas mediterráneas creyeran al extranjero de Sudáfrica; porque había muchas denominadas «historias de viajeros» que hablaban de personas que decían haber llegado a los confines de la tierra y haber visto cosas maravillosas y fantásticas allí. Y ninguna de ellas era cierta. Todo era pura imaginación. ¿Cómo podían diferenciar entre esas historias y lo que decía el sudafricano? ¿Y cómo podemos distinguir las leyendas religiosas supersticiosas de lo que dijo Cristo?
Cristo mismo respondió a estas preguntas señalando que, aunque su propio testimonio era válido por sí mismo, había una evidencia adicional que corroboraba lo que decía: sus milagros (Juan 5:36). Él hizo, y así lo proclamó, obras de distinta clase y significado que ningún otro había hecho (Juan 15:24). Seguiremos con estas obras en nuestro próximo capítulo.
Notas
- La ciencia y la religión (1941); La ciencia, la filosofía y la religión, un simposio, New York: La conferencia sobre la ciencia, la filosofía y la religión en su relación con el estilo de vida democrático, Cía., 1941; publicado más tarde en De mis últimos años (1950).
- Para más información acerca de las conclusiones de Johannes Kepler acerca de Dios y la investigación científica, ver sus Harmonices Mundi (La armonía de los mundos). Traducido por E.J. Aiton, A.M. Duncan y J.V. Field. Sociedad estadounidense de filosofía, 1997.
10: Fe: Una respuesta a la evidencia
[p93] Concluimos el capítulo precedente diciendo que las afirmaciones de Cristo son corroboradas por los milagros que hizo. Ahora bien, el Nuevo Testamento llama a sus milagros señales porque señalan la verdad de su afirmación de ser el Hijo de Dios:
Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. (Juan 20:30–31)
[p94] La evidencia de los milagros de Cristo
Muy bien —puede decir alguien—, ¿pero qué evidencia tenemos de que los milagros que se recogen en los evangelios ocurrieron de verdad? No estábamos allí para verlos. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo escrito es cierto? Y, de todas formas, ¿qué señalan aquellos milagros? ¿Acaso no dice la Biblia que hubo otras personas, como Elías, que también hicieron milagros? Pero eso no demuestra que cualquiera de ellos fuera el Hijo de Dios. ¿Cómo demuestran los milagros de Jesús que él sí lo es?
Para la evidencia histórica de que Jesús hizo milagros de verdad dependemos del testimonio de los apóstoles cristianos. No tenemos una razón a priori que nos impulse a no creerlos, porque la idea de que los milagros son imposibles no ha sido demostrada por la ciencia; se trata de un axioma, que no ha sido demostrado ni se puede demostrar, de determinadas cosmovisiones (no de todas).
La cuestión, por tanto, no es científica, sino histórica: ¿es fiable el testimonio de los apóstoles
Podemos asegurar, en primer lugar, que a los apóstoles no se les conocía precisamente por ser unos mentirosos empedernidos. El apóstol Juan lo presenta de manera axiomática: «ninguna mentira procede de la verdad» (1 Juan 2:21). Las mentiras, según su forma de verlo, eran inaceptables, incluso con el propósito de propagar una mayor verdad, y totalmente incompatibles con aquel que proclamaba ser la verdad (Juan 14:6) y que prohibió estrictamente el falso testimonio (Mateo 5:33–37). Cuando, por tanto, Juan nos dice que él y sus compañeros apóstoles [p95] vieron a Jesús hacer milagros ante sus ojos, está claro que él cree que está recogiendo hechos históricos reales.
En segundo lugar, debemos fijarnos en que Juan dice que, cuando recoge los milagros de Jesús, no está simplemente transmitiendo una serie de rumores. Él y sus compañeros apóstoles eran testigos de primera mano. Los milagros que anunciaba fueron hechos «en presencia de [sus discípulos]» (Juan 12:37).
Pero, en tercer lugar y lo más importante, debemos fijarnos en la naturaleza de los milagros de Cristo. No solo fueron eventos históricos. Se nos presentan junto a otra clase de evidencia que nos plantea un desafío incluso hoy, y con una inmediación que trasciende la historia. El griego del Nuevo Testamento nos lo advierte. Los milagros de Cristo —dice— no eran solo obras de poder especial (en griego: dynamis), ni solo maravillas asombrosas (en griego: teras) que captaban la atención de la gente: también eran señales (en griego: semeion) que apuntaban más allá de sí mismas a algo mucho más importante que el mero milagro físico.
Tomemos, por ejemplo, el milagro de la alimentación de los cinco mil (Juan 6). En un primer nivel de interpretación, fue llevado a cabo por Cristo, movido por su compasión por las personas que tenían hambre física. Pero ese no fue su único, ni siquiera su principal propósito. La gente, naturalmente, volvió a estar hambrienta al día siguiente. Pero el relato nos dice que, cuando volvieron a Jesús pidiendo que repitiera ese milagro físico, este rehusó hacerlo. ¿Por qué? Si tenía aquellos poderes milagrosos, ¿por qué no continuaba utilizándolos día tras día, hasta que el hambre física desapareciera de la tierra? ¿Y por qué no sigue haciéndolo hoy? Porque, como él dijo, no habían sido capaces de ver, [p96] o incluso ignoraban deliberadamente, su propósito más elevado, el significado de la señal milagrosa (Juan 6:26). El milagro servía para alertarles no solo del hecho de que Jesús era el Creador en forma humana, sino para anunciarles que había descendido del cielo para ofrecerse a sí mismo a ellos como el pan de vida y así satisfacer su hambre espiritual. El estómago, al ser material, se puede satisfacer con cosas materiales. Pero el espíritu humano, que procede del Dios que es espíritu, nunca podrá quedar plenamente satisfecho con cosas materiales, ni con los placeres meramente ascéticos o intelectuales. Necesita comunión con una persona, y esa persona no es otra que su Creador. Sin él, el espíritu humano está condenado al hambre perpetua que diez mil milagros físicos nunca podrían saciar.
En este aspecto podemos poner a prueba la verdad de este milagro nosotros mismos. Nos ofrece un diagnóstico de la necesidad humana. Dice que estamos espiritualmente hambrientos, tanto si sabemos conscientemente de qué (o de quién) tenemos hambre como si no. ¿Es cierto? Conocemos nuestros propios corazones; cada uno por sí mismo puede decidir si este diagnóstico es verdad.
Hay multitud de personas, por supuesto, que han aprendido a suprimir su hambre espiritual. Algunos han tenido éxito y honestamente dicen no sentir ni rastro de hambre espiritual. Pero ese puede ser un síntoma alarmante. Se nos dice que, cuando las personas mueren físicamente por falta de comida, al principio resulta muy doloroso. Pero después el dolor desaparece y no vuelve hasta que la muerte es inminente e inevitable. Puede que ocurra algo similar con el hambre espiritual y su etapa final, la muerte segunda.
[p97] Pero a aquellos que reconocen su hambre espiritual Cristo se les ofrece como el pan de vida. ¿Anhelan esa dimensión espiritual de la vida que es la comunión eterna con Dios, que comienza aquí en la tierra y se extiende más allá de la tumba hasta los cielos de Dios? Cristo garantiza que él puede dársela (Juan 6:28–58). ¿Anhelan que sus espíritus sean liberados de la sombra de la culpa y de las ataduras del pecado? Cristo, a través de su muerte, puede proporcionarles eso también (Juan 8:31–36).
¿Cómo podemos saber que es cierto, que él es, como dice ser, nuestro Creador en forma humana? De la misma forma que sabemos que una rebanada de pan puede satisfacer de forma genuina nuestra hambre física. Viniendo a él, confiando en él, tomándolo, comiéndolo. Así, a aquellos que reconocen la verdad de su diagnóstico de su hambre espiritual, Cristo les dice: «Yo soy el pan de vida . . . El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed» (Juan 6:35). Los que vengan y crean, descubrirán que es cierto.
Pero ahora volvamos a otra clase de evidencia algo distinta a la que nos ofrecen los milagros de Cristo.
La evidencia provista por la muerte de Cristo
Según el Nuevo Testamento, Dios quiere estimular nuestra fe en él no solo, ni siquiera en primer lugar, por medio de los milagros de Cristo. Más bien desea hacerlo con la muerte de Cristo en la cruz:
Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a [p98] Cristo crucificado . . . Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de este crucificado . . . para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios . . . El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. (1 Corintios 1:22–23; 2:2, 5; 1:18)
Entonces, ¿cómo es que la cruz de Cristo provoca nuestra fe en que él es nuestro Creador encarnado, el Hijo del Dios vivo? Lo hace porque la cruz del Hijo de Dios revela cómo es Dios en realidad.
Obviamente, para que nuestros corazones crean en Dios, le amen y confíen en él, primero tenemos que saber cómo es el corazón de Dios. La filosofía no puede explicarnos eso. Puede especular acerca de Dios, pero no puede decirnos qué hay en su corazón (ni siquiera lo que hay en el corazón del hombre de la puerta de al lado). Tampoco puede decírnoslo la creación de Dios. Nos habla de su poder, pero no puede mostrarnos de forma inequívoca su corazón. Para que podamos conocer cómo es la actitud del corazón de Dios hacia nosotros, Dios tiene que tomar la iniciativa y revelarse a sí mismo, y hacerlo en términos que nosotros, los seres humanos, podamos comprender. De ahí la encarnación, el Verbo de Dios hecho carne.
Pero, justo aquí, a Dios se le plantea un problema, por decirlo así; y es un problema que Cristo señaló a sus contemporáneos. Ellos, de forma más bien cínica, sugirieron que, para ganarse la confianza y el apoyo del público, debía llevar a cabo una buena campaña de publicidad a base de una [p99] serie de milagros espectaculares. Pero razonaban sin contar con la dificultad fundamental: «El mundo no tiene motivos para aborrecerlos;», dijo, «a mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas» (Juan 7:1–7). Su testimonio no surgía de su orgullo moralista, ni de una misantropía religiosa de mentalidad estrecha. Él era la expresión perfecta de Dios, la propia autorrevelación de Dios en términos humanos. Por tanto, de forma inevitable reveló la santidad de Dios con una amplitud sin precedentes; y, cuanto más lo hacía, cuanto más exponía la pecaminosidad de los hombres, más se resentía la gente y más se rebelaban contra su afirmación de que era el Hijo de Dios.
Es lógico. Si un amigo tuyo te dice que algo que has hecho ha sido un acto despreciable, al principio te resentirás; pero, después de un rato, puedes consolarte con el pensamiento de que esa solo es su opinión y, después de todo, ¿quién es él? Decides ignorarlo y continuar tu amistad con él. Pero si alguien te dice que eres un pecador digno del juicio de Dios y añade, «y el que te dice esto soy yo, el Hijo de Dios», tu reacción natural probablemente sería primero ridiculizar su afirmación de ser el Hijo de Dios, y después, en caso de que insistiera, rebelarte contra él a más no poder. Porque, si tiene razón, tú estás condenado.
El antiguo poeta latino, Lucrecio, quien, en una larga y majestuosa obra, expuso la antigua teoría atómica griega y la entonces popular teoría de la evolución en beneficio de sus contemporáneos romanos, confiesa en la introducción por qué estas teorías al parecer eran tan poderosas para él.1 En primer lugar, le parecían demostrar que con [p100] la muerte acababa todo, que no existía una vida posterior; y esto, a su vez, le liberaba de esperar y temer el castigo por sus pecados en la vida venidera. Por tanto, predicaba estas teorías con todo el fervor de un evangelista.
Lo mismo le ocurre todavía a muchas personas. Les parece que aceptar la afirmación que Cristo hace de ser el Hijo de Dios lleva de forma inmediata a temer a un Dios santo, un juicio final y un castigo por los pecados. Por tanto, deciden y dicen no estar convencidos. Siendo así, para Cristo, el llevar a cabo una serie de milagros que fueran pura y simplemente exhibiciones de un poder sobrenatural serviría para incrementar el temor de la gente, para aumentar su resistencia y conducirles a buscar explicaciones alternativas de su poder. De ahí, por tanto, que Dios quiera ganar el corazón humano no principalmente a través de los milagros de Cristo, sino a través de su cruz. Cristo mismo calmó la hostilidad de sus oponentes, que estaban enfurecidos por sacar a la luz su pecaminosidad: «Cuando hayan levantado [es decir, crucificado] al Hijo del Hombre», dijo, «sabrán ustedes que YO SOY [su Dios, Creador y Señor], y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado» (Juan 8:28).
A través de la cruz de su Hijo, Dios desenmascara, por supuesto, nuestro pecado. Y no solo eso, sino que lo exhibe ante los ojos de todo el universo. Tal era y es la enajenación y la rebelión del corazón humano que, si se le daba la oportunidad por medio de la encarnación de Dios, la humanidad crucificaría, y de hecho crucificó, a su Hacedor. A través de la cruz de su Hijo, Dios demuestra también, por supuesto, su santidad inflexible. El pecado no [p101] puede sino incurrir en su incondicional disgusto. Y debe ser castigado.
Pero, de forma simultánea y por encima de todo lo demás, a través de la muerte de su Hijo, Dios demuestra su corazón a todas sus criaturas. Aunque han sido engañadas por Satanás y el pecado las ha convertido en sus enemigas, permanece siendo fiel a ellas. Él las ama con un amor tal que solo un creador podría tener por sus criaturas. No quiere que ninguna de ellas perezca, sino que todas se arrepientan (2 Pedro 3:9). Para que no mueran por el castigo que merece su pecado, sufriría él mismo ese castigo al precio de los sufrimientos de su Hijo Divino; y así tiene la libertad con toda justicia de ofrecerles a todos una redención completa y eterna.
La cruz proclama que Dios anhela que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Es decir, que descubran cómo es Dios verdaderamente y cuál es la postura y los sentimientos de su corazón hacia ellos. Y, para mostrarle al mundo cómo es el corazón del Padre, el Hijo se da a sí mismo como rescate por todos, para hacer posible que se cumpla lo que el amor de Dios anhela (1 Timoteo 2:3–6). Su amor perfecto anhela echar fuera todo nuestro temor (1 Juan 4:18).
La cruz de Cristo es así la expresión más plena del amor de Dios que ha habido o habrá jamás. Ni una ni todas las maravillas del cielo expresarán el amor de Dios de forma más completa que el haber ofrecido a su Hijo en el Calvario. En ese sentido, este es el último mensaje de Dios; no tiene nada más poderoso o más glorioso con lo que conseguir nuestra fe y nuestro amor.
La cuestión es si podemos reconocer el amor de Dios cuando lo vemos. Las ovejas, criaturas humildes como son, [p102] pueden reconocer por instinto el amor y cuidado de un pastor genuino cuando se encuentran con él. «Yo soy el buen pastor», dice Cristo, «el buen pastor da su vida por las ovejas» (Juan 10:11). «En esto conocemos lo que es el amor», dice el apóstol Juan, «en que Jesucristo entregó su vida por nosotros» (1 Juan 3:16). «Yo soy el buen pastor», repite Cristo, «conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí . . . y doy mi vida por las ovejas . . . Por eso me ama el Padre: porque entrego mi vida» (Juan 10:14–17).
La cuestión, por tanto, es la siguiente: «¿Es este Jesús, crucificado y muerto en la cruz por nosotros (según dice él), el Hijo de Dios?» Se trata de algo único. Ningún otro líder religioso o fundador de cualquier otra religión se aparecerá ante ti y, dirigiéndose directamente hacia tu corazón, te dirá: «Soy tu Creador. Y, porque soy tu Creador, te amo como eres, a pesar de tu pecado. Y la evidencia es esta: Yo, personalmente, morí por ti».
La afirmación de Cristo es, por tanto, asombrosa. Pero aún hay mayor evidencia para mostrar que es verdad.
La evidencia provista por la resurrección de Cristo
Todo el mundo sabe que la resurrección de Jesucristo es central en el cristianismo. El Nuevo Testamento también deja claro que la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo no eran doctrinas teológicas difíciles de aceptar, que supusieran una tremenda lucha interior para los primeros cristianos. Fueron dos sucesos tremendos que desencadenaron un poder enorme que transformó a los primeros cristianos de personas atemorizadas a predicadores del [p103] evangelio a los que era imposible reprimir. Lejos de suponer un esfuerzo supremo para la fe, la resurrección de Cristo multiplicó esta por mil. Condujo a las personas a experimentar la realidad del Dios vivo como nunca antes la habían conocido. Escuchemos cómo hablaban:
Por medio de él [Cristo] ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. (1 Pedro 1:21)
Su esperanza también fue incrementada enormemente. Sin Dios, la muerte es el fin de toda esperanza, la mayor afrenta al cuerpo, el mayor absurdo y la gran frustración con que concluye toda lucha por el progreso. Pero la resurrección de Cristo lo cambió todo. Dice el apóstol Pedro:
Por su gran misericordia, [Dios] nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. (1 Pedro 1:3–4)
Los cristianos vieron muy pronto que la resurrección del hombre, Jesucristo, abría la puerta a la gloria eterna para toda la humanidad redimida. La resurrección de Cristo era, por tanto, el prototipo y la garantía de la suya propia (1 Corintios 15:20–23).
Más aún, la resurrección de Cristo produjo un fenómeno destacable: los primeros cristianos, incluso aquellos que nunca habían visto a Jesús, verdaderamente le amaban. [p104] Escuchemos cómo hablaban:
Ustedes lo aman [a Jesucristo] a pesar de no haberlo visto; y, aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. (1 Pedro 1:8)
Si alguien dice «amo a Bach», interpretamos que ama su música, no que ama a Bach personalmente. Nadie podría decir esto último, no tendría sentido. Bach está muerto; y no se puede amar a una persona muerta. Una viuda dirá normalmente: «amaba a mi marido», pero no «amo a mi marido».
Pero así es como hablan de Cristo todos los cristianos. Para ellos no es solo una figura histórica, un maestro de moral del pasado: es una persona viva. Aunque nunca le hayan visto, le aman, le hablan (a través de la oración), le escuchan hablarles personalmente (a través de la Biblia), le cantan, le adoran y viven sus vidas, por su poder, para agradarle. Esa es la clase de fe que produce la realidad de la resurrección.
«Pero no necesariamente es una realidad», puede decir alguien. «Todo esto lo experimentan personas que primero asumen que la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Se persuaden a sí mismas de que Jesús está vivo, se forman una imagen mental idealizada de él y se enamoran de esa imagen. Seguramente es pura fantasía subjetiva. Porque, ¿qué evidencia objetiva e histórica hay de que Jesús verdaderamente se levantó de la muerte?»
La respuesta es: mucha y muy poderosa evidencia acumulativa de diversas clases y procedente de diferentes fuentes. Aquí solo podemos ofrecer pequeñas muestras.
[p105] La evidencia de la tumba vacía: En los relatos del Nuevo Testamento queda claro que los primeros visitantes a la tumba de Cristo, el domingo después de su entierro, esperaban encontrar su cuerpo todavía en la tumba. Habían venido con especias para embalsamar el cuerpo, intentando por medio de ese proceso preservar el cuerpo muerto todo el tiempo que pudieran. Cuando anunciaron a los apóstoles que habían encontrado la tumba vacía, estos se quedaron asombrados, y Juan y Pedro corrieron inmediatamente al sepulcro para intentar descubrir lo que había ocurrido de verdad (Juan 20:1–10). Y nos dicen lo que encontraron. La tumba no estaba exactamente vacía. El cuerpo había desaparecido, pero los lienzos que habían estado alrededor del cuerpo, a la manera de los entierros judíos, aún estaban allí en la misma posición que tenían cuando el cuerpo estaba dentro de ellos, con la excepción de que ahora estaban planos. El sudario que había rodeado la cabeza estaba puesto aparte del resto de los lienzos en el rellano de la tumba, diseñado como un cojín para apoyar la cabeza del cadáver.
Aquellos dos discípulos nos cuentan que esta evidencia fue lo primero que les hizo creer que Jesús había resucitado de la muerte: el cuerpo había salido a través de los lienzos dejándolos como estaban. ¿Qué otra explicación podía haber? Sabían que ninguno de los demás apóstoles se había llevado el cuerpo; no podían, ni ellos ni nadie más, puesto que las autoridades habían puesto una guardia de soldados romanos alrededor de la tumba precisamente con el propósito de evitar que alguien robara el cuerpo y fingiera que Jesús había resucitado.
Fueron los soldados los que, al encontrar que el cuerpo no estaba allí, hicieron correr el rumor de que los [p106] discípulos habían ido a robar el cuerpo mientras dormían (Mateo 27:62–66; 28:11–15). Pero ese relato es, a primera vista, inverosímil. ¿Cómo pudieron ver lo que había ocurrido si de verdad estaban dormidos? Pero, en un nivel más profundo, es difícil creer que unos discípulos pasaran, quitaran la pesada piedra de la entrada, robaran el cuerpo, lo escondieran y después, deliberadamente, se inventaran la mentira de que Jesús había resucitado de la muerte. Es difícil de creer por las dos siguientes razones.
El comportamiento de los apóstoles bajo presión: Charles Colson fue uno de los hombres de confianza del presidente Nixon que inventaron la fraudulenta historia para encubrir el acto criminal del presidente al introducirse en los edificios de sus oponentes políticos, el denominado caso Watergate. Durante un tiempo aquellos hombres duros se aferraron a su falsa historia. Pero, cuando aumentó la presión y se les amenazó con severos castigos, uno tras otro fue traicionando a sus colegas y confesando la verdad. No fueron capaces de sufrir por una mentira que ellos mismos habían inventado.
Colson extrae esta conclusión de su propia experiencia. Los apóstoles eran hombres política y diplomáticamente sencillos. Si su historia de la resurrección hubiera sido una mentira inventada por ellos, entonces, cuando la tremenda presión cayó sobre ellos, lo que muy pronto sucedió, no se habrían mantenido solidarios: uno u otro de ellos se habría derrumbado y habría confesado que todo era un fraude. Pero ninguno de ellos lo hizo, ni siquiera cuando vieron a muchas personas perseguidas y ejecutadas por creer inocentemente su historia de la resurrección, ni siquiera cuando ellos mismos sufrieron el martirio por ello.
[p107] Pero aun admitiendo que podrían haber mantenido su solidaridad incluso bajo presión, ¿cómo pudo convencer su historia a un hombre como Saulo de Tarso?
El testimonio de Saulo de Tarso: A menudo se dice que la evidencia de la resurrección de Cristo queda seriamente debilitada por el hecho de que toda procede de los cristianos. «Nadie que no sea cristiano», dicen, «da testimonio de que Jesús resucitó de la muerte». Bueno, claro que no. Todos los no cristianos que se convencen de la resurrección de Cristo, naturalmente, se convierten en cristianos. Pero la cuestión es que no todos eran cristianos antes de estar convencidos de su resurrección; fue su resurrección la que les convenció.
Un ejemplo famoso es el de Saulo de Tarso. Antes de su conversión no solo rehusaba creer en Jesús y en el relato de su resurrección: perseguía con violencia a todo el que creía. Ahora bien, la verdadera conversión de Saulo de Tarso es un hecho histórico incuestionable. Todavía vemos en el mundo las marcas de su impacto. Entonces, ¿qué es lo que causó su conversión? Saulo dice que el Cristo resucitado y vivo, a quien creía muerto y sepultado, se encontró con él en el camino a Damasco (Hechos 9).
Alguien podría decir que Saulo fue un caso muy especial. Pero no fue el único en convencerse de la resurrección por medio de su encuentro personal con el Cristo resucitado.
El comportamiento de las primeras mujeres cristianas: Las primeras personas que visitaron la tumba de Cristo al tercer día fueron algunas mujeres cristianas que habían ido a embalsamar el cuerpo. Si por ellas hubiera sido, sin duda habrían convertido la tumba en un santuario [p108] y un lugar de peregrinaje como se ha hecho con otros muchos líderes religiosos y, por supuesto, como más tarde han hecho generaciones supersticiosas de la Cristiandad. Pero aquellas mujeres no lo hicieron. Ellas, como todos los primeros cristianos, en realidad abandonaron la tumba. ¿Por qué? Porque la encontraron vacía, y después se encontraron al Señor Jesús mismo, resucitado de la muerte. Nadie hace un santuario para alguien que está vivo (Mateo 28:1–10; Juan 20:11–18).
El testimonio de los testigos oculares: La primera epístola a los corintios es una de las primeras cartas de Pablo. En 15:3–8 se resume el evangelio. Incluye no solo la proclamación de que Cristo resucitó de la muerte al tercer día, sino una lista de testigos oculares que realmente vieron a Cristo tras su resurrección. Esta lista no es exhaustiva, pero muestra que personas con personalidades muy diferentes fueron testigos visuales. Las circunstancias en las que vieron a Cristo resucitado fueron asimismo muy variadas: algunas personas estaban solas, otras en grupos pequeños, otras en un grupo de más de 500 personas. Aprendemos en otro lugar que Cristo se apareció a algunas personas al atardecer tras unas puertas cerradas (Juan 20:19–23), a otros a la luz del día en una montaña (Mateo 28:16–20), aún a otros por la mañana, a orillas de un lago, junto a sus barcas de pesca (Juan 21), y a otros cuando iban por un camino (Lucas 24). Sería difícil argumentar que todas estas variadas personalidades fueron víctimas de alucinaciones o de un hipnotismo masivo.
Hay mucha más evidencia histórica que podríamos citar. Pero debemos considerar otra objeción: «Según el Nuevo Testamento, los apóstoles tuvieron que ver físicamente y [p109] palpar a Cristo resucitado antes de estar dispuestos a creer en su resurrección; ¿cómo se puede entonces esperar que nosotros creamos, sin poder verlo ni tocarlo?»
La objeción es comprensible; pero no es tan razonable como puede parecer a primera vista. Utilicemos una analogía. Supongamos que vengo de un país muy primitivo y que nunca he visto la luz eléctrica. Cuando visito tu piso me dices: «presiona el interruptor de la pared de tu habitación y se encenderá la luz». «¿Cómo es posible?», pregunto. «La luz es producida por la electricidad que procede de un edificio denominado central eléctrica, que está a kilómetros de distancia», me respondes. «¿Has visto esa electricidad?», «No». «¿Has visto la central eléctrica?», «Nunca he estado allí», reconoces. «Y entonces, ¿por qué crees en esa central eléctrica y en esa electricidad o lo que sea?», te pregunto. Y tú me respondes con paciencia: «Cuando entramos por primera vez en el piso, un hombre nos visitó diciendo que venía de la central eléctrica. Explicó que nuestro piso estaba entonces desconectado, pero que volvería a la central para conectarnos de nuevo a la corriente. Entonces la electricidad fluiría; y, si le dábamos al interruptor, tendríamos luz. Le creímos, le dimos al interruptor y vino la luz. Por tanto, ahora, ve a tu habitación, dale al interruptor y también tendrás luz allí».
Supongamos que yo replicara: «No, no estoy dispuesto a hacerlo. Podría engañarme a mí mismo imaginándome que viene la luz. Insisto en ver primero al hombre de la central eléctrica, igual que tú, antes de darle al interruptor».
Probablemente pensarías que estoy loco.
Ahora bien, los apóstoles nos cuentan que Jesús les anunció, tanto antes de morir como después de resucitar [p110] de la muerte, que iba a dejarlos deliberadamente. Volvía al Padre del que había venido, para que pudiera enviar al Espíritu Santo sobre ellos (Juan 16:7–14, 28). Tenían que esperar en Jerusalén un cierto número de días y después recibirían el Espíritu Santo. Entonces los dejó y ascendió al cielo (Hechos 1:4–9). Cumplió su palabra, esperaron como él les había dicho y recibieron el Espíritu Santo, y con él luz, paz y poder para vivir una vida en comunión diaria con Dios.
Entonces les contaron a sus contemporáneos que, si se arrepentían del pecado y creían en Cristo, ellos también recibirían el Espíritu Santo (Hechos 2:38). No verían, ni podrían ver, al Espíritu Santo; pero experimentarían su luz y su poder. Los apóstoles nos dicen lo mismo hoy. Ellos tuvieron que ver a Cristo resucitado para poder asegurar al mundo que era el mismo Jesús con el que habían vivido durante tres años (Hechos 1:21–22). Pero nosotros no necesitamos ver «al hombre de la central eléctrica». Podemos descubrir que verdaderamente está vivo sin necesidad de eso. Démosle al interruptor del arrepentimiento y de la fe, y la luz y el poder de su Espíritu vendrán a nuestro corazón.
Tenemos otra garantía contra el peligro del mero subjetivismo. La resurrección de Jesús no fue solo la resurrección de un hombre. Las Escrituras del Antiguo Testamento eran el libro de instrucciones de Dios que decía a la gente lo que tenían que esperar que hiciera el Salvador cuando viniera. Primero moriría como el sacrificio señalado por Dios, a causa de los pecados del mundo. Dios entonces confirmaría ese sacrificio resucitándole de la muerte (Isaías 53:4–6, 10–12). Jesús dijo ser ese Salvador. Por eso, el evangelio cristiano no es solo que Cristo murió [p111] y resucitó. Es que «Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras . . . que resucitó al tercer día según las Escrituras» (1 Corintios 15:3–4). Lee esas Escrituras y comprueba de la manera apropiada que este evangelio es verdad.
Notas
- De Rerum Natura, Libro I.
11: Fe: Cuestión de en quién confías
[p113] Hasta aquí, en los capítulos sobre el tema de la fe, hemos estado considerando los fundamentos sobre los que se nos invita a creer el hecho real de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La Biblia nos advierte claramente que creer esto puede llevar a la gente a un sufrimiento considerable. La fe ha de estar entonces muy bien fundamentada, sabiendo lo que se cree exactamente. Si Jesús es realmente el Hijo de Dios, el Hijo del dueño del universo, el Creador y poseedor de todas las cosas, entonces cualquier pérdida o sufrimiento por su causa no es nada comparado con lo que tenemos en él. En cambio, si Jesús no es el Hijo de Dios, seríamos unos tontos si padeciéramos sufrimientos o pérdidas por su causa.
Una vez más, hay personas que dirán algo así como: «nosotros creemos en Cristo y también en todas las otras [p114] religiones». Pero esa tolerancia es peligrosamente ilógica. La fe en Cristo, según el Nuevo Testamento, significa creer que «hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos» (1 Timoteo 2:5). Significa creer que «en ningún otro hay salvación, porque no hay . . . otro nombre . . . mediante el cual podamos ser salvos» (Hechos 4:12). Significa creer que su sacrificio por el pecado es plenamente suficiente. No es posible —ni necesario— que haya otro (Hebreos 10:11–12). Decir que creemos en Cristo como Salvador y además en algún otro salvador no es fe (ni inteligencia), sino incredulidad.
Pero la verdadera fe cristiana no solo significa creer ciertos hechos: también significa creer en, confiar en y entregarse plenamente a una persona, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Por desgracia hay muchas personas que creen el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, pero que, no obstante, no se entregan plenamente a él para que los salve de forma personal. Aunque parezca extraño, esta es la tentación que arrastra especialmente a las personas religiosas (aunque, por supuesto, no solo a ellas).
Algunos piensan que no necesitan entregarse de una forma personal a Cristo. Confían en que bastará con su propio registro de intentos honestos de guardar la ley de Dios y su participación regular en los sacramentos de la iglesia. Parecen inconscientes del severo aviso de Dios acerca de que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición (Gálatas 3:10–12).
Algunos tienen miedo de entregarse solo a Cristo para salvación. Piensan que Cristo tiene su papel en nuestra [p115] salvación, pero que también a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte para salvarnos a nosotros mismos. Y se encuentran con que esto resulta ser un arduo trabajo e incluso con que nunca pueden llegar a estar plenamente seguros de haber hecho lo suficiente como para salvarse al final. Tienen que escuchar de nuevo las palabras liberadoras del Nuevo Testamento:
Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige. . . . Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. (Romanos 3:28; 4:4)
Cuando un socorrista se tira al agua para rescatar a un hombre que está en peligro de ahogarse, no necesariamente intenta salvar al hombre en el momento en que le alcanza. La razón es que el hombre, aterrorizado, se empeña en luchar por salvarse a sí mismo y se aferra al socorrista, haciendo que el rescate resulte imposible. Por tanto, el socorrista tiene que nadar a su alrededor, a corta distancia, hasta que el hombre queda agotado y deja de luchar por salvarse a sí mismo. Es entonces cuando el salvador se acerca a él y puede rescatarle. A menudo, Cristo tiene que actuar de esa misma forma. Espera hasta que la persona descubre que no hay nada que pueda hacer para salvarse a sí misma; y entonces se presenta a ella como el Salvador que lleva a cabo el rescate.
Otras personas tienen un problema diferente. Al darse cuenta de que la salvación es por la fe, se esfuerzan por creer. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos por creer, [p116] sienten que su fe no es lo suficientemente fuerte, y por ello no están seguras de su salvación. Su error es que, de forma consciente o inconsciente, consideran la fe como una obra meritoria que servirá para alcanzar la salvación solo si es lo suficientemente grande. Pero la salvación es un don genuino. La fe no la merece. La fe es la mano temblorosa de un pobre en bancarrota extendida solo para recibir el don inmerecido y no ganado (Efesios 2:8–9).
Un niño pequeño se quedará dormido felizmente en los brazos de su madre, confiando en que esta le mantendrá a salvo. La fe del niño no merece ni gana el cuidado de la madre, ni tiene el niño que hacer un arduo esfuerzo para poder disfrutar de la seguridad que el amor de su madre le ofrece gratuitamente.
Por otro lado, la fe no es mera confianza en uno mismo. Algunas personas, por ejemplo, dicen: «Tengo una gran fe en que, si hago las cosas lo mejor que puedo, Dios al final tendrá misericordia de mí y me dará la salvación». Pero eso no es a lo que se refiere el Nuevo Testamento cuando habla de fe, porque esa confianza no se basa en Dios ni en lo que Dios dice, sino en la propia opinión del que habla. Esa confianza está puesta, de hecho, en algo peligrosamente erróneo.
Supongamos que una madre compra una medicina para su hijo. La etiqueta dice que esa medicina solo se debe aplicar de forma externa: es venenosa si se toma. Pero la madre no se molesta en leer la etiqueta y hace que su hijo se beba una cucharada de la medicina. Confía en que la medicina mejorará al niño. Pero, ¿será así? Por supuesto que no. Puede que el niño muera. La confianza, por tanto, es válida solo si se pone en Dios y en lo que Dios dice.
[p117] Y aquí tenemos otra diferenciación importante: la fe no son sentimientos. Muchas personas (aunque no todas), cuando confían en Cristo por primera vez y reciben el perdón completo de sus pecados y la seguridad de su salvación, experimentan una gran liberación emocional y un profundo sentimiento de alegría. Eso es bueno. Pero, después de un tiempo, esos sentimientos, naturalmente, desaparecen. En ese momento, si su fe descansa en sus sentimientos y no en Cristo, pueden llegar a pensar que quizás han perdido su salvación o que nunca la han tenido. No debemos, por tanto, confundir la fe con los sentimientos. La fe en Dios puede, en efecto, causarnos algunas veces sentimientos de tristeza y de dolor, como por ejemplo cuando la Palabra de Dios nos hace ver nuestro mal comportamiento y el daño que ha causado, o cuando encontramos que Dios nos pide que abandonemos técnicas poco éticas que hemos estado utilizando para ganar dinero, o cuando tenemos que sufrir abusos o persecución por el hecho de ser creyentes. Por tanto, debemos hacer de la Palabra de Dios, y no de nuestros sentimientos, nuestra guía última.
Supongamos que una niña vive en un piso en la quinta planta de un edificio y este se incendia. Entonces aparece un bombero bajo su ventana, en lo alto de una larga escalera. Entra y le dice que debe dejar que la baje por la escalera. Ella confía en él y accede. Cuando mira abajo y ve el suelo a lo lejos, la invade un gran sentimiento de terror. Pero sus sentimientos no hacen variar su seguridad. El bombero la tiene bien agarrada y la lleva segura hasta abajo. Por tanto, una vez que ponemos nuestra fe en Cristo como Salvador, su fuerza y su fidelidad nos [p118] garantizan nuestra salvación. Nuestros sentimientos son irrelevantes para nuestra seguridad.
La fe conlleva un juicio moral
Alguien podría decir: «Una vez que confío en que Cristo me dará la seguridad de la vida eterna, ¿cómo puedo saber que ya la tengo?» Aquí tenemos la respuesta del Nuevo Testamento a esta pregunta:
Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios, que él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. (1 Juan 5:9–13)
Este pasaje de la propia Palabra de Dios nos dice que un creyente en Cristo puede estar plenamente seguro de que tiene vida eterna, basándose en dos cosas:
- ¡Porque Dios lo dice! Y no creer algo cuando Dios nos lo dice es insinuar que miente.
La Palabra de Dios es clara, sencilla y directa:
[p119] Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. (1 Juan 5:11)
Eso debería bastar para todo creyente.
Supongamos que la primera vez que yo me encontrara contigo, te preguntara tu nombre, y tú me dijeras, «María». Y supongamos que en ese momento aparece una tercera persona que me pregunta cómo te llamas y yo respondiera: «No sé. Dice que se llama María, pero no estoy seguro». ¿Cómo te sentirías? Te indignarías mucho, porque al negarme a creer lo que has dicho, estoy acusándote de estar mintiendo. Y estaría cuestionando tu carácter moral. Y eso sería algo serio; pero no tan serio como rehusar creer lo que Dios dice y así cuestionar el carácter de Dios. Creer en Dios, por tanto, implica juzgar su carácter moral: ¿Es digno de confianza? ¿Dice la verdad?
Todo el problema del hombre comenzó cuando, en el jardín del Edén, Satanás le engañó con gran maestría, haciéndole cuestionarse la Palabra de Dios y dudar de ella, comenzando así su enajenación de Dios (Génesis 3:1–7). Esa enajenación acaba cuando un hombre con arrepentimiento y fe pone su plena confianza en la palabra y el carácter del Dios que no puede mentir.
- Porque «el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo» (1 Juan 5:10 rvr1960). Supongamos que estás enfermo y un médico te ofrece una medicina y te dice: «Tómate esta medicina y te curará». Tendrías que decidir en primer lugar si creerle o no. ¿Está suficientemente capacitado? ¿Puedes estar seguro de que lo que te está ofreciendo es una buena medicina y no un veneno? Pero supongamos que decides que el médico está capacitado y [p120] que es un hombre digno de confianza. Entonces te tomas la medicina; y como la medicina hace efecto y te cura, ya tienes la evidencia dentro de ti mismo de que el médico tenía razón y la medicina era buena.
De la misma forma, Dios nos ofrece la vida eterna como un regalo. Si creemos en él, nos daremos cuenta de que tenemos este regalo, primero porque Dios nos lo dice, pero después también a causa del cambio real que produce en nosotros.
La vida de fe
Anteriormente en el presente capítulo decíamos que, en cuanto a la recepción de la salvación, la fe se opone a las obras: «por fe» significa «no por obras». Ahora aprenderemos que la verdadera fe conduce a, o produce, obras. En efecto, la fe que no produce obras no es una fe genuina. Si esto suena contradictorio, consideremos la siguiente analogía.
Un granjero tiene un corazón tan débil que ya no puede trabajar. Un amigo suyo que es cirujano torácico se ofrece para llevar a cabo un trasplante de corazón de forma gratuita. Tanto la operación como el nuevo corazón tienen que ser aceptados como un regalo. El granjero cree al cirujano, se pone en sus manos, la operación se lleva a cabo y se le trasplanta el nuevo corazón con éxito. Como resultado, el granjero está lleno de vida nueva y de energía, y trabaja contento, no para conseguir el corazón nuevo, sino porque ya lo tiene.
Así, Dios le da a todo aquel que cree en Cristo el don espiritual de un corazón nuevo. Se trata de un regalo [p121] totalmente gratuito, que no se consigue haciendo obras. Pero con el nuevo corazón viene una nueva vida, y nuevas energías, metas, motivaciones y deseos que invierte encantado para el servicio a Cristo (véase Ezequiel 11:19–20). Este es, en efecto, el objetivo de la salvación que Pablo señala a sus convertidos. Los versículos en los que les recuerda que han sido salvos por fe sin obras son seguidos por versículos que les dicen que han sido «creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica» (Efesios 2:8–10).
Más aún, cada paso en el camino de la vida será un llamamiento al continuo ejercicio de la fe; y la fe, como nuestros músculos, crecerá más fuerte con el ejercicio. La fe capacitará al creyente para vivir y actuar de acuerdo con los mandamientos de Dios. La fe le fortalecerá para seguir el ejemplo de los grandes héroes de la fe de todas las épocas, que han hecho grandes proezas o soportado tremendos sufrimientos por amor a Dios (véase Hebreos 11).
Más aún, Dios permitirá que la fe sea probada, a veces de forma severa, para que se pueda demostrar que es genuina. Así es purificada como el oro, que se calienta para librarlo de impurezas y hacer que sea más valioso (1 Pedro 1:6–7). Pero al creyente se le asegura que Dios no permitirá que sea tentado más allá de lo que es capaz de soportar (1 Corintios 10:13). En efecto, Cristo, mediante su intercesión, mantendrá su fe; y, si vacila, la restaurará, como hizo en el caso de Pedro hace mucho tiempo (Lucas 22:31–32; Hebreos 7:25).
La fe también fortalecerá al creyente para que se mantenga firme en las doctrinas fundamentales del cristianismo a las que el Nuevo Testamento denomina «la fe». [p122] Como escribió Pablo, hemos de «[pelear] la buena batalla de la fe» (1 Timoteo 6:12–16). Y la fe alcanzará sin duda su recompensa final:
He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. (2 Timoteo 4:7–8)
12: Santificación: De tal palo, tal astilla
[p123] El término santificación denota el proceso por el cual Dios transforma a los pecadores en santos. El Nuevo Testamento está por lo general lleno de sorpresas para aquellos que todavía no están familiarizados con él; pero en ningún sitio más que en el uso que hace de la palabra «santo». En el lenguaje popular, el término «santo» se utiliza normalmente como un título honorífico en referencia a los apóstoles cristianos: San Pedro, San Pablo, etc.; y también se aplica a personas que supuestamente alcanzaron un grado avanzado de santidad durante su vida, como, por ejemplo, San Francisco o Santa Sofía.
Pero el uso que hace el Nuevo Testamento es marcadamente diferente de este. Ni una sola vez en el texto original (los encabezamientos de las epístolas no son originales, sino adiciones posteriores) aparecen referencias a [p124] los apóstoles denominándolos San Pedro, San Pablo, etc. (aunque en ocasiones se habla del conjunto de apóstoles y profetas como «los santos apóstoles y profetas» (Efesios 3:5; 2 Pedro 3:2)). Por otro lado, hay referencias a todos los cristianos sin excepción como santos. Cuando dice en Hechos 9:32, por ejemplo, que Pedro «fue también a visitar a los santos que vivían en Lida», no significa que fue a visitar solamente a un grupo selecto de cristianos: «los santos» es la forma normal en el Nuevo Testamento de referirse a todos los cristianos de una localidad.
Lo que es más sorprendente, la carta de Pablo a la iglesia de Corinto muestra que gran parte del comportamiento de sus miembros era indigno. Pero en su encabezamiento señala que se dirige a todos sus miembros como «a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo» (1 Corintios 1:2).
Ese lenguaje, no obstante, no es adulación superficial o diplomática. Surge del corazón del evangelio. Algunos de los creyentes corintios habían sido extremadamente inmorales; todos habían sido pecadores; muchos de ellos eran todavía espiritualmente débiles e inmaduros. «Pero», dice Pablo, «ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios» (1 Corintios 6:11). Al hablar de esta forma, el Nuevo Testamento no quiere decir que las personas que han sido santificadas así y llegan a ser santas no tengan una necesidad constante de progresar en la santidad práctica, sino que afirma que los méritos del sacrificio de Cristo son tales, que todos los que ponen su fe en él son allí y entonces declarados por Dios verdaderamente santificados, y que por tanto es correcto denominarlos santos.
[p125] Para ver cómo puede ser así, comencemos con una definición de «santidad». La santificación consta de dos partes:
Por un lado, implica separación de la suciedad y la impureza; en otras palabras, purificación. La santidad exige que activamente evitemos hacer ciertas cosas.
Por otro lado, significa separación para Dios y para su servicio; en otras palabras, consagración. La santidad exige que activamente intentemos hacer algunas otras cosas.
Ambos aspectos son subrayados en Hebreos 9:13–14. Allí, el escritor contrasta los antiguos medios judíos de santificación con los del cristianismo. Asocia la santificación tanto a la purificación de la corrupción como a la consagración para el servicio a Dios:
La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente! (Hebreos 9:13–14)
Lo siguiente en lo que debemos fijarnos es en que el Nuevo Testamento se refiere a la «santificación» como algo que se desarrolla en tres escenas: inicial, progresiva y final. Consideraremos la primera de estas tres escenas aquí y las otras en nuestro próximo capítulo.
[p126] Santificación inicial
En primer lugar, notemos cómo se dice que la santificación inicial se produce:
- Por el ofrecimiento del cuerpo de Cristo:
Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: «A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas; en su lugar, me preparaste un cuerpo . . . Por eso dije: “Aquí me tienes —como el libro dice de mí—. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad”» . . . Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. (Hebreos 10:5, 7, 10)
Por tanto, no es por medio de nuestros esfuerzos por guardar la ley de Dios y hacer su voluntad como nos hacemos santos. Todos nuestros esfuerzos con ese fin serán un desastre y quedarán muy lejos de la pureza, santidad y devoción que Dios requiere. El evangelio dice que somos hechos santos y aceptables ante Dios por medio de lo que otro, llamado Cristo, ha hecho. Fue la voluntad de Dios que él ofreciera su cuerpo como sacrificio perfecto y como sustituto nuestro; y lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo a Dios en la cruz. Es ese sacrificio, y no nuestros esfuerzos, el que nos convierte, a pesar de todos nuestros fallos, en aceptables ante Dios.
- Por medio de la sangre de Cristo: (Véase Hebreos 9:13–14, citado más arriba). Nadie puede servir al Dios vivo de forma aceptable mientras su conciencia está manchada por la culpa. La culpa arroja una sombra y una atmósfera [p127] de decadencia y pesimismo sobre todo el hombre y sobre todo lo que hace. Por mucho que aumentemos la actividad religiosa por nuestra parte, no podremos eliminar esa mancha. Ni tampoco podremos por medio de ceremonias religiosas o lavamientos rituales (véase Mateo 15). Pero la sangre de Cristo sí puede conseguir lo que nosotros no podemos hacer: Porque «la sangre [del Hijo de Dios] Jesucristo nos limpia de todo pecado» (1 Juan 1:7). Limpia nuestra conciencia y nos libera para servir al Dios vivo.
La sangre de Cristo lleva a cabo, por tanto, el primer elemento de la santificación: la purificación de la suciedad. ¿Cómo se realiza el otro aspecto de la santificación, es decir, el elemento de la consagración a Dios?
Por parte de Dios se efectúa por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, convenciéndonos de pecado, conduciéndonos al Salvador, revelándonos el camino de salvación que Dios provee, e implantando dentro de nosotros, por medio de su poder regenerador, la verdadera vida de Dios con todo el potencial necesario para desarrollar una vida santa.
[Dios] nos salvó . . . mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. (Tito 3:5)
según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. (1 Pedro 1:2)
Y, por nuestra parte, los dos elementos de la santificación se llevan a efecto en nuestros corazones por medio de la fe:
[p128] Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros [los judíos] y ellos [los gentiles], purificó sus corazones por la fe. (Hechos 15:8–9)
Cuando, en respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, abandonamos la fe en nosotros mismos para salvación y ponemos nuestra confianza solamente en Dios y en el sacrificio de Cristo, se produce un cambio fundamental en la orientación de nuestros corazones. Desaparece la antigua alienación y enemistad contra Dios. Desaparece nuestro anterior espíritu de independencia y de rechazo a Dios. En su lugar, el Espíritu Santo nos da conciencia del amor de Dios hacia nosotros: «porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo» (Romanos 5:5). Nos hace conscientes de que ahora somos hijos de Dios, de que compartimos la vida y la naturaleza de nuestro Padre, de manera que, de forma instintiva y natural, nos dirigimos a él diciendo Abba, Padre (Romanos 8:14–17), y sentimos tanto la responsabilidad como la posibilidad de ser santos como nuestro Padre es santo (1 Pedro 1:14–16).
De forma simultánea, encontramos que «por medio de él [Cristo] tenemos [tanto los judíos como los gentiles] acceso al Padre por un mismo Espíritu» (Efesios 2:8). Esto, por supuesto, no siempre fue así. En los siglos anteriores al nacimiento, vida y muerte de Cristo, los sacrificios que ofrecían los israelitas por sus pecados solo eran símbolos. No podían quitar sus pecados, puesto que en realidad no pagaban el castigo que merecían aquellos pecados. En consecuencia, al israelita de a pie solo se le permitía entrar [p129] en el patio exterior del tabernáculo terrenal de Dios o del templo. Los sacerdotes entraban en el Lugar Santo, pero no pasaban de ahí. Solo el Sumo Sacerdote tenía permiso para entrar en el Lugar Santísimo donde estaba el trono de Dios.
Pero ahora que Cristo ha venido y ha ofrecido un sacrificio perfecto por el pecado, todo ha cambiado. Cristo ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando (Hebreos 10:14). Todos los creyentes, por tanto, y no solo unos pocos especialmente ordenados, tienen —incluso ahora, aquí en la tierra— derecho de acceso espiritual al Lugar Santísimo, a la misma presencia de Dios en el cielo, y la confianza para entrar y acercarse así a Dios. Hebreos 10:19–22 explica cómo puede ser eso: Jesús ha abierto el camino para ellos a través de su sangre; y el corazón de cada creyente ha sido rociado con esa sangre, quedando limpio de una conciencia culpable; y su cuerpo, metafóricamente hablando, ha sido lavado con agua pura (comparar con Juan 13:6–11).
Con el disfrute constante de este acceso a la presencia de Dios, los creyentes adquieren conciencia de que han sido convertidos en sacerdotes de Dios, todos ellos consagrados al servicio de Dios por la sangre de Cristo (Apocalipsis 1:5–6; 5:9–10). Así, el apóstol Pedro informa a todos sus hermanos creyentes:
también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. . . . Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a [p130] Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. (1 Pedro 2:5, 9–10)
Como es lógico, todo esto produce en los creyentes un profundo amor a Dios. «Nosotros amamos», dice el apóstol Juan, «porque él nos amó primero» (1 Juan 4:19). Esto, a su vez, se convierte en su motivación para entregar gozosos sus vidas en el hogar, en la escuela, en la fábrica, en la oficina o en la granja, al servicio a Dios. El apóstol Pablo dice: «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta» (Romanos 12:1–2).
Este llamamiento se basa en una lógica ineludible. Varios pasajes del Nuevo Testamento nos lo explican. Aquí tenemos otro ejemplo:
El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. (2 Corintios 5:14–15)
Otro pasaje similar añade otro motivo para llevar una vida santa:
[p131] ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. (1 Corintios 6:19–20)
Notamos aquí la misma lógica que antes: un creyente ha sido redimido al precio de la sangre de Cristo. Desde ahora, ni el creyente ni su cuerpo físico le pertenece a él. Ambos pertenecen a Cristo. Pero, además, a través de la redención de Cristo, el cuerpo del creyente ha sido constituido templo del Espíritu Santo; porque, cuando creyó, Dios puso su Espíritu Santo dentro de él. Por tanto, la misma presencia del Espíritu Santo en el cuerpo del creyente lo hace santo y lo consagra como morada de Dios. Es este hecho grandioso el que otorga al creyente el deber obligado de glorificar a Dios en su cuerpo y evitar manchar el que ahora es templo del Espíritu Santo.
El orden de estos acontecimientos es tanto llamativo como instructivo. Al creyente no se le dice que, si primero limpia su vida todo lo que pueda, el Espíritu Santo quizás acceda a venir y hacer de su cuerpo su templo. Sucede todo lo contrario. Cristo, por su sacrificio y por su sangre, ya ha limpiado y santificado el cuerpo del creyente y lo ha transformado en templo del Espíritu Santo. Puesto que eso es un hecho, el creyente es ahora responsable, y tiene motivos, para abstenerse de cualquier comportamiento que ensucie su cuerpo.
Resumamos lo que hemos aprendido hasta aquí. La santificación inicial, como la hemos denominado, no es algo que tenemos que ganar o adquirir por medio de [p132] nuestros propios esfuerzos por llevar una vida santa. Es algo que Dios nos otorga desde el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo:
Pero gracias a él [Dios] ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría —es decir, nuestra justificación, santificación y redención—. (1 Corintios 1:30)
Esta santificación inicial hace de cada creyente un santo. Le proporciona a cada creyente acceso inmediato y directo al Padre. Consagra a cada creyente como sacerdote de Dios, con la misión de ofrecer a Dios sacrificios espirituales y contarles a otros su amor y gracia redentores. Hace del cuerpo de cada creyente un templo santo en el cual reside el Espíritu de Dios. Crea en cada creyente la conciencia de que ahora es un hijo de Dios, con la propia vida del Padre dentro de él, y por tanto con todo el potencial necesario para ser santo como el Padre es santo. Y produce en cada creyente un amor y una gratitud hacia Dios y hacia Cristo que le motivan para vivir una vida de devoción a las personas divinas. Y no solo un amor a Dios y a Cristo, sino también amor a todos aquellos, de cualquier raza o nacionalidad, que han sido engendrados por el mismo Padre (1 Juan 5:1).
Pero en este punto alguien puede objetar: «Eso suena muy sencillo. ¿La Biblia no representa la vida cristiana como una vida de lucha, esfuerzo y guerra?» Sí, así es, y lo consideraremos en nuestro próximo capítulo.
13: Santificación: Filiación, no esclavitud
[p133] En nuestro capítulo anterior estudiamos la santificación inicial; ahora investigaremos lo que dice el Nuevo Testamento primero en cuanto a la santificación progresiva y después en cuanto a la santificación final.
Santificación progresiva
La primera cosa de la que tenemos que darnos cuenta es el hecho claro de que la Biblia insiste en que, aunque las personas sean santificadas y constituidas genuinamente santas desde el momento en que ponen su fe en Cristo (como vimos en el capítulo anterior), aún tienen constantemente que «[purificarse] de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación» (2 Corintios 7:1). Tener [p134] esto en cuenta nos salvará de cometer un error común. En efecto, la Biblia enseña que el hombre es justificado por la fe, solo por la gracia de Dios, y no sobre la base de sus obras o de sus logros espirituales anteriores o posteriores a su conversión (Romanos 3:19–28). Pero eso no significa, como algunos han supuesto equivocadamente, que una vez justificado por la gracia el hombre sea libre para vivir una vida de pecado. Escuchemos la doble protesta de Pablo:
¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! . . . Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera! (Romanos 6:1–2, 15)
Más aún, Pablo deja totalmente claro que, cuando Cristo promete salvarnos, no solo perdona nuestros pecados, sino que también insiste en hacernos cada vez más santos. La verdadera conversión, como le recuerda a sus convertidos (Efesios 4:17–24), implica estar de acuerdo con Cristo desde el principio en «quitarse el ropaje de la vieja naturaleza» —es decir, del viejo estilo de vida pecaminoso— «y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza» —es decir, del estilo de vida que Dios ha diseñado para aquellos que han sido reconciliados con él— así como persistir de forma activa en ese «quitarse» y «ponerse» durante el resto de su vida. En otras palabras, para un hombre que ha sido justificado por la fe solo por la gracia de Dios y no por sus obras, la santificación progresiva no es algo opcional: según el Nuevo Testamento, es obligatoria. Por tanto, el [p135] que rechaza esta obligación no es un verdadero creyente.
Pero ahora fijémonos en cómo se lleva a cabo esta santificación progresiva.
Hay básicamente dos formas de conseguirla. Ambas incluyen una acción positiva y perseverancia por nuestra parte. Pero un camino es correcto y el otro no. Un camino es el de los esclavos, el cual es inefectivo y conduce a la frustración y a la desesperación (véase Romanos 7:7–25). El otro camino es el de los hijos de Dios nacidos libres, y les conduce a una comunión más profunda con su Padre y a una conformidad creciente a su forma de pensar y comportarse (véase Mateo 5:43–48). Se resumen bien en Romanos 8:13–17:
Porque, si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria.
El problema con el método equivocado es este: ve que la ley de Dios es santa, justa y buena; que sus mandamientos son razonables y que los beneficios que proceden de cumplir la ley son deseables (Romanos 7:12). Pero de ahí salta a la conclusión de que la receta del Nuevo Testamento para [p136] la santificación progresiva es sencillamente esta: «Aquí está la ley de Dios; aquí están los diez mandamientos; aquí está el Sermón que Cristo predicó en el monte: mentalízate, dispón tu voluntad, haz todo lo que puedas por guardarlo, y serás cada vez más santo».
Este punto de vista, sin embargo, pasa por alto tres hechos importantes:
Los seres humanos han quedado tan dañados, debilitados y corrompidos por el pecado que, aunque lo intenten, no pueden guardar la ley de Dios. Pueden deleitarse en la ley de Dios, servirla intelectualmente y decidir con toda la fuerza de su voluntad guardarla, como el apóstol Pablo confesó que hizo en cierta ocasión (Romanos 7:15, 18–19, 22, 25). Pero encontrarán con Pablo que invariablemente fracasan a la hora de llevarla a la práctica. De hecho, descubrirán que, muy dentro de ellos, existe una poderosa oposición a guardar la ley de Dios que actúa, con toda la determinación de una campaña militar, para mantener el dominio del pecado (Romanos 7:23).
En esta situación, la ley de Dios, aunque es buena en sí misma, no puede proporcionar ninguna ayuda a la persona. Es, como dice la Biblia, incapaz de llevarnos a conseguir el éxito, a causa de la debilidad de la carne (Romanos 8:3 rvr1960). Además, al concentrar la mente de la persona en sus tendencias pecaminosas, a menudo las refuerza (Romanos 7:7–8); y al enfatizar los constantes fracasos de la persona, socava su fuerza para superarlos (Romanos 7:21–24).
Y después hay una tercera cosa que olvidamos fácilmente. La ley de Dios nos instruye ciertamente acerca de cómo deberíamos comportarnos. Pero es más que eso. [p137] Incluye tanto el mandato como el castigo por el fallo o la desobediencia; y su castigo definitivo es sufrir el rechazo de Dios. Con que el hombre falle solo una vez, por mucho éxito que tenga posteriormente ya no podrá compensar el fallo o cancelar el castigo. En un sistema donde la demanda es la perfección constante, no puede haber un exceso de bondad que pase por alto la imperfección.
Para ayudarnos a captar las implicaciones prácticas de esto, pondremos un ejemplo. Imaginemos un sanatorio para enfermos de tuberculosis situado en un valle remoto. Al fondo del valle hay una central nuclear que comienza a desprender su invisible pero letal radiación. El gobierno avisa a los pacientes de que deben huir para salvar sus vidas. Por desgracia, la única salida es atravesando cuatro montañas de 4.000 metros; y el gobierno anuncia a los pacientes que, hasta que no hayan salido de las montañas, no estarán seguros de evitar la radiación.
Por supuesto que el consejo del gobierno es bueno; cualquier persona sana querría obedecerlo. Pero resulta que el gobierno no puede, o no quiere, proporcionar a los pacientes ayuda alguna para cruzar las montañas: ni helicópteros, ni autobuses, ni caballos o mulas. Tienen que hacer lo que puedan a pie. Guiados por el terror a la radiación fatal, harán un esfuerzo heroico por escapar; pero su enfermedad hará que su progreso sea lento, hasta resultar obvio que no tienen virtualmente ninguna esperanza de cruzar las montañas sin sucumbir debido a su enfermedad original, o a los elementos, o a los efectos de la radiación.
Pero supongamos que, además, el gobierno les dice que deben cruzar las cuatro montañas en tres días. El que tarde más tiempo sería irradiado de tal forma que podría dañar a [p138] otras personas. Se les dispararía tan pronto como aparecieran. En su débil estado, se darían cuenta de que cruzar las dos primeras montañas ya les llevaría más de los tres días permitidos. Entonces, ¿para qué luchar por intentar cruzar las otras dos si, al final, a pesar de todos sus esfuerzos, tendrían que enfrentarse a la pena de muerte?
Cada fibra de nuestro ser protesta diciendo que Dios no puede ser así; ¡y por supuesto que no lo es! Su forma de hacer que las personas adquieran una santidad progresiva no es solo proporcionarles su ley y ordenarles que hagan lo que puedan para guardarla. Si así fuera, su situación no sería mejor que la de los pacientes del ejemplo. Pero tanto el amor de Dios como su realismo le han llevado a proveer otro camino totalmente distinto.
Su primer paso para quebrantar el poderoso dominio del pecado en sus vidas ha sido acabar para siempre con el castigo por fracasar en su intento de guardar la ley completamente. «El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia» (Romanos 6:14). Cristo, por su muerte, ha pagado el castigo por ellos una vez y para siempre (Romanos 6:6–11). Ahora, por tanto, son libres. Si aún estuvieran «bajo la ley» y sometidos a su juicio, un error, una caída o un pecado sería suficiente para provocar el castigo. En ese caso, todo intento de progresar en la santificación sería inútil. El pecado habría así conquistado y frustrado sus intentos por escapar de su dominio.
Pero ahora ya no es inútil. Cuando a pesar de sus esfuerzos pecan y caen, pueden confesar sus pecados a Dios, y él «es fiel y justo, [se] los perdonará y [los] limpiará de toda maldad» (1 Juan 1:9). Y, al no haber castigo al [p139] que enfrentarse ni ahora ni en el futuro, son libres para levantarse de nuevo y luchar en el camino de la santidad progresiva.
El segundo paso que Dios ha dado para romper el dominio del pecado es proporcionar una ayuda y un poder que la ley nunca podía ofrecer. «Así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos [es decir, a Cristo]. De este modo daremos fruto para Dios» (Romanos 7:4). Repetimos que no es que la ley de Dios sea mala o que se puedan ignorar sus requerimientos. El propósito de Dios es que cumplamos sus requerimientos (Romanos 8:4). Pero la ley misma no puede proporcionarnos el poder para cumplirla. La respuesta del Nuevo Testamento a este problema, por tanto, es lo que podríamos denominar, hablando metafóricamente, «matrimonio con Cristo» o, como dice nuestro pasaje, pertenecer a otro (ver también 1 Corintios 6:16–17).
Una mujer puede leer interminables libros sobre fisiología y sobre cómo tener hijos; pero no albergará esperanza alguna de tenerlos sin un marido. Así Cristo, resucitado de la muerte, se convierte en un marido espiritual vivo y amante para aquellos que confían en él, supliendo la vida y el poder que se requieren para que ellos puedan «dar fruto para Dios» en forma de santidad progresiva.
Es evidente que el Nuevo Testamento no concibe esta relación como un empobrecimiento de la personalidad del creyente, igual que casarse no reduce a la persona a una simple máquina. El creyente sigue teniendo una responsabilidad individual. Es él quien debe ser diligente para progresar [p140] en santidad (2 Pedro 1:1–11), quien debe vivir para agradar y servir a Dios. Pero ya no es cuestión solo de leer las instrucciones escritas en un libro, o en tablas de piedra como lo fueron los diez mandamientos, para después intentar obedecerlos. Eso es lo que en el siguiente pasaje se denomina «servir por medio del antiguo mandamiento escrito»:
Pero ahora . . . hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. (Romanos 7:6)
El Espíritu Santo de Dios, que ha escrito la ley de Dios en la Biblia como una expresión del carácter santo de Dios, ahora cumple esas leyes como una persona en y a través del creyente. Obra dentro del creyente para renovar su mente, cambiar su forma de ver las cosas, reorganizar su escala de valores, fortalecer su voluntad, reenfocar su ambición y oponerse a sus malos deseos. Se nos dice que el Espíritu trae grandes fuerzas para luchar contra la carne «de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren» (véase Gálatas 5:16–24).
Esta relación entre el creyente y Cristo a través del Espíritu Santo, no obstante, no es cuestión de impresiones vagas y nebulosas, de visiones incomprensibles que no se pueden expresar. Cristo dirige constantemente la mente de los suyos hacia la Palabra de Dios. El Nuevo Testamento recoge que, cuando él oró a su Padre por el progreso en santidad de sus discípulos, dijo: «Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad» (Juan 17:17). El creyente, por supuesto, es aún capaz de escoger entre «[sembrar] para [p141] agradar a su naturaleza pecaminosa» o «[sembrar] para agradar al Espíritu» (Gálatas 6:8). Pero en su elección ya no será conducido, como un esclavo ante el látigo, por el temor al castigo de la ley de Dios, sino por el Espíritu que le hace tener conciencia instintiva de que es un hijo del Padre, con el amor, la vida y la naturaleza del Padre dentro de él (Romanos 8:14–17). Y, al igual que la fuerza generada por un girocompás ayuda a mantener el avión en su curso, así la intercesión del Espíritu Santo, junto a los propios deseos internos del creyente, lo mantienen a lo largo de la carrera trazada por Dios, una carrera que arranca de su llamamiento y justificación hasta llegar a la meta final de su glorificación (Romanos 8:26–30).
La Biblia no pretende decir que el progreso a lo largo de esta carrera sea siempre fácil. Cuando un hijo de Dios se sale del camino —como hacen los niños— o necesita un impulso para seguir progresando, Dios, como Padre suyo, no dudará en disciplinarle. Y la disciplina puede ser dolorosa. Pero es aplicada por el amor y la sabiduría del Padre para que el creyente pueda participar mejor de la santidad de este (Hebreos 12:1–13). Y la meta es cierta y segura. Desde el mismo comienzo de la carrera, el creyente tiene la seguridad de que, habiendo sido justificado mediante la fe, cuenta con alcanzar la gloria de Dios (Romanos 5:1–2).
La santificación final
De vez en cuando, algunas personas se forman la idea de que el cristiano puede llegar a ser perfecto y sin pecado en esta vida. La Biblia lo niega. Mientras vivamos en este mundo tendremos que admitir con Pablo:
[p142] No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. (Filipenses 3:12)
La santificación del creyente será completa en la segunda venida de Cristo. Entonces el creyente será conformado física, moral y espiritualmente a Cristo. Y la Biblia nos dice cómo:
Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. (1 Juan 3:2)
14: El juicio final: Las demandas de la justicia
[p143] Es un hecho muy interesante el que los niños, incluso a una edad temprana, desarrollen un sentimiento muy fuerte de lo que es justo y lo que no. «Eso no es justo», dice el niño cuando su hermano más pequeño le quita su juguete y sus padres le permiten que se lo quede y juegue con él. «No es justo», dice el escolar cuando el profesor le regaña y le castiga por algo que, en realidad, no ha hecho.
Nuestro instintivo sentido de justicia
Puede que, a medida que nos hacemos mayores, la intensidad de nuestra indignación ante la injusticia se debilite, por la sencilla razón de que hemos visto tantas muestras de ella que nos endurecemos y nos volvemos cínicos. Incluso así, aún podemos sentirnos furiosos cuando, por ejemplo, vemos a alguien que se hace tremendamente rico [p144] vendiendo una propiedad pública y embolsándose los beneficios. Podemos resignarnos al hecho de no poder hacer nada para arreglarlo; pero seguimos protestando: «No es justo»; y nuestra protesta conlleva, se verbalice o no, el sentimiento de que alguien debería hacer algo: no se debe permitir que la injusticia continúe; no se debe permitir que los tramposos, los mentirosos, los asesinos y todos los demás perpetradores del mal queden sin castigo.
Pero la historia, y nuestra experiencia reciente, nos muestra que eso es precisamente lo que parece ocurrir. Hasta los gobiernos, cuya responsabilidad es castigar a los criminales, demasiado a menudo son ellos mismos culpables de corrupción y a veces de crímenes monstruosos. La muerte parece acabar al final con todos de forma indiscriminada, tanto con los que guardan la ley como con los que la quebrantan, con los santos como con los pecadores. ¿Debemos concluir entonces que el crimen y el pecado, la injusticia insignificante y la grande no serán nunca castigadas? ¿Es nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto solo una burla ilusoria? ¿Nuestra esperanza de justicia quedará frustrada para siempre?
¡No! Según la Biblia, Dios mismo es el autor de nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto. El Creador ha escrito su ley en nuestros corazones (Romanos 2:14–15); y la conciencia es el monitor interno que nos avisa para que no quebrantemos la ley, dándonos testimonio, cuando la quebrantamos, de que estamos haciendo algo malo, y después llenándonos de un sentimiento de culpa.
El Nuevo Testamento nos asegura que, un día, Dios vindicará su ley. Vendrá el juicio final. En conexión con este término, también se utiliza otro: la «muerte segunda». [p145] Esta expresión denota cuál será el estado eterno de aquellos que sean condenados a ese juicio final.
Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno [Hades] devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. (Apocalipsis 20:11–15)
¿Cuándo tendrá lugar el juicio final?
Desde el punto de vista de cada individuo, el juicio final tendrá lugar después de la muerte: «está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio» (Hebreos 9:27). Pero, si preguntamos cuánto tiempo pasará desde la muerte del individuo hasta que llegue el juicio final, la respuesta es: el juicio final vendrá después de que los cielos y la tierra hayan desaparecido, es decir, cuando llegue el fin del mundo, o tras el mismo.
Ahora bien, es fácil ver por qué eso será así. El pecado, una vez cometido, puede dar lugar a una reacción [p146] en cadena que continúe hasta mucho tiempo después de que la persona que cometió el pecado haya muerto. Un padre, por ejemplo, puede herir psicológicamente a su hijo pequeño con su duro trato y falta de afecto. El hijo, que crece con un desajuste psicológico, hará daño a su esposa, a sus hijos, parientes y compañeros de trabajo, quienes como resultado reaccionarán de forma reprensible.
Asimismo, el daño que hacen los grandes tiranos a millones de personas y la injusticia que cometen no cesan cuando aquellos tiranos mueren; se multiplican como ondas en el agua. Hasta que toda la complicada red de la historia humana no sea cortada con la llegada del fin del mundo, será imposible valorar plena y justamente las verdaderas repercusiones de nuestro pecado.
La minuciosidad del juicio
El pasaje del Nuevo Testamento citado arriba dice: «Se abrieron unos libros . . . Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros» (Apocalipsis 20:12). No hemos de suponer que los libros de Dios son exactamente como los libros que tenemos en la tierra: la palabra «libros» aquí es una metáfora. Pero eso nos recuerda que Dios tiene recogido todo lo que cada persona ha pensado, dicho y hecho. La habilidad de Dios para guardar todo eso no debe parecernos increíble. Los seres humanos mismos pueden hoy en día crear ordenadores que casi son bancos de memoria ilimitados.
El Nuevo Testamento también nos recuerda que después de la muerte las personas no solo continúan existiendo, sino que son capaces de recordar sus vidas pasadas, [p147] quizás incluso hasta con mayor detalle de lo que lo han hecho en esta vida (Lucas 16:25). Dios juzgará no solo los actos externos, sino también los secretos de los hombres (Romanos 2:16). Igual que nosotros podemos captar nuestras acciones en un vídeo y volver a verlas, de manera que podemos vernos en el presente haciendo y diciendo cosas que hicimos y dijimos años atrás, así Dios podrá reproducir frente a los ojos de las personas sus pensamientos secretos y acciones de años, e incluso siglos, antes.
El juicio será escrupulosamente justo, puesto que cada individuo será juzgado, como dice nuestro pasaje, según sus obras. Nadie será castigado ni recompensado por algo que no hizo. Más aún, el juez (que no será otro que nuestro Señor Jesucristo; véase Juan 5:22, 27– 29), tendrá en cuenta el conocimiento de lo bueno y de lo malo que tenía o no cada persona. Él mismo lo expresa así:
El siervo que conoce la voluntad de su señor, y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. (Lucas 12:47–48a)
Un hombre puede matar simplemente porque ha crecido en el contexto de una tribu analfabeta que le ha enseñado que matar a los miembros de otra tribu es algo bueno y glorioso. Lo que hace es pecaminoso a los ojos de Dios; pero no será tratado con la misma severidad que el capo de la droga que creció en un país civilizado donde se le enseñaba que asesinar es pecado, pero que no obstante asesina deliberadamente a los miembros de otro clan criminal.
[p148] Y el juez ha enunciado otro principio que presidirá su juicio:
A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. (Lucas 12:48b)
Un hombre con un cerebro y una salud física excelentes, que utiliza sus talentos de manera egoísta, simplemente para acumular riquezas sin tener en cuenta los sufrimientos de los pobres, y que no intenta amar a su prójimo como a sí mismo, será tratado de forma mucho más severa que el pobre hombre sin talento cuya pobreza le hizo imposible ayudar a su prójimo (Lucas 16:19–31).
El destino común de los que no se arrepienten y de los incrédulos
El castigo impuesto, por tanto, variará de un individuo a otro. Por otro lado, el destino de todos los que no se arrepienten y de los incrédulos será el mismo. Se describe en Apocalipsis 20:11–15 como «la muerte segunda» y como «el lago de fuego».
(a) La muerte segunda: La muerte segunda es denominada así para distinguirla de la muerte física tal como la conocemos aquí en la tierra. La muerte física es la puerta a través de la cual un ser humano pasa al mundo invisible (para nosotros), denominado en nuestro pasaje Hades (que es el término griego para «invisible»). En ese mundo invisible son custodiados, por así decirlo, los espíritus de los que no se arrepienten y de los incrédulos en espera [p149] del juicio final, de la misma forma que ocurre aquí en la tierra cuando se arresta a un criminal y se le retiene hasta que es llevado al tribunal para ser juzgado ante un juez (comparar con Judas 6).
Para preparar la comparecencia ante el tribunal, el juicio final irá precedido por la resurrección, y los espíritus serán liberados de su confinamiento temporal y reunidos con sus cuerpos resucitados. A eso es a lo que se refiere Apocalipsis 20:13: «El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno [Hades] devolvieron los suyos». Los cuerpos de aquellos que han sido ahogados por el mar (o cuyas cenizas se han esparcido sobre las olas) serán resucitados; sus espíritus, liberados de su confinamiento temporal, serán reunidos con sus cuerpos resucitados. Por supuesto, este es solo un ejemplo de todos aquellos que han muerto de diversas maneras y en diferentes lugares.
¿Qué ocurre entonces con aquellos que son condenados en el juicio final? ¿Serán sentenciados a pasar por la experiencia de la muerte física de nuevo? No. La muerte física, la puerta por la que pasaron de nuestro mundo presente al mundo invisible, ya no tendrá función alguna que cumplir. Dará paso a, y será reemplazada por, otra clase diferente de muerte, denominada en nuestro pasaje la muerte segunda. ¿Y qué clase de muerte será?
Para el individuo será un estado de muerte espiritual y moral. Miremos de nuevo lo que aprendimos en nuestro capítulo anterior. El Nuevo Testamento declara que la persona no regenerada ya está muerta en esta vida, con el entendimiento entenebrecido y alienada de la vida de Dios a causa del endurecimiento de su corazón. Cada uno de ellos está espiritualmente muerto, intelectualmente [p150] obnubilado, emocionalmente embotado (Efesios 2:1–3; 4:17–19). La vida en esta tierra les otorga a todos la oportunidad de arrepentirse, de ser reconciliados con Dios, de volver a nacer espiritualmente y de compartir la vida de Dios tanto aquí como después. Pero, si una persona desaprovecha la oportunidad, pasa por la muerte física al mundo eterno y es condenado en el juicio final; entonces la muerte segunda la dejará anclada para siempre a ese estado de alienación de la vida de Dios. No será una aniquilación, sino un estado eterno y fijo de enfermedad espiritual, no aliviado por la misericordia vivificante de Dios, ni por esperanza alguna de mejoría.
Pero será muerte espiritual no solo para el individuo, sino para toda la sociedad en la que vive. El pecado no es solo una enfermedad espiritual que un individuo puede sufrir en total aislamiento de todos los demás pecadores. También se expresa en las actitudes y comportamiento hacia los demás. Las personas que en esta vida hayan sido celosas, envidiosas, lujuriosas, engañadoras, crueles, orgullosas o agresivas, no se transformarán en santas pasando por la muerte física y compareciendo en el juicio final. La muerte no hace magia. La descripción bíblica del mundo venidero no es ningún cuento de hadas. Imaginemos por tanto lo que significará vivir en semejante sociedad de personas amargadas por esa enfermedad espiritual y moral, no apaciguadas por la gracia de Dios que una vez pudieron haber recibido pero que ahora ya han rechazado finalmente para siempre.
El Nuevo Testamento señala las bendiciones de la vida con Dios y con los redimidos en el cielo, entre otras cosas, en contraste con la clase de sociedad que existirá fuera:[p151]
Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. (Apocalipsis 22:14–15)
(b) El lago de fuego: El destino de los que no se arrepienten y de los incrédulos también se describe como el lago de fuego. Una vez más, podemos asumir que estos términos son metafóricos y no literales. Pero estas metáforas, podemos estar seguros, señalan una realidad que es mucho más terrible que cualquier interpretación literal que podamos darles a los términos.
Estará, en primer lugar, el dolor de la conciencia de estar bajo la indignación de Dios (Romanos 2:4–6). En segundo lugar, el dolor de tener que soportar las consecuencias de las actitudes y el comportamiento pecaminoso (Gálatas 6:7–8). Y, en tercer lugar, estará la angustia del remordimiento, agravada por la resistencia a arrepentirse (y la incapacidad para ello) del pecado que origina dicho remordimiento (Hebreos 6:4–8).
Ese fuego no aniquilará a la gente que está en él, como lo haría literalmente el fuego terrenal. Nuestro Señor Jesús lo describe en estos términos: «infierno, donde “su gusano no muere, y el fuego no se apaga”» (Marcos 9:47–48). Cuando no queda nada por quemar, el fuego se apaga; y, cuando un gusano no tiene qué comer, se muere. Pero, puesto que las actitudes pecaminosas de los perdidos nunca cambiarán, el dolor que provoca la ira de Dios que ellos atraen nunca morirá. Y los recuerdos que alimentan [p152] el fuego del remordimiento nunca se extinguirán.
Por otro lado, al igual que la sal frena la corrupción de la carne, así, al parecer, el fuego eterno frenará la corrupción moral y espiritual de los perdidos, evitando que crezca (cf. Marcos 9:48–49). Como dice C. S. Lewis,
Dios, en su misericordia,
creó los sufrimientos limitados del infierno.
Para que la aflicción pudiera ser frenada,
Dios en su misericordia estableció
sus límites y ordenó
a sus olas que no crecieran más.1
No se permitirá que crezca la corrupción moral y espiritual de cada individuo de forma indefinida hasta que alcance proporciones infinitas. En la misericordia de Dios, quedará como era en el momento del juicio final. El «fuego» impedirá su desarrollo posterior.
Notas
- El regreso del peregrino ([1933] Editorial Planeta, 2008).
15: El juicio final: La bondad y la severidad de Dios
[p153] El pensamiento de que al final se hará justicia y los que hacen el mal serán castigados debería llenar a cada persona honrada de profunda satisfacción, por no decir de júbilo. Un antiguo poeta bíblico lo expresa de la siguiente manera:
¡Canten salmos al Señor al son del arpa . . .! ¡Batan palmas los ríos, y canten jubilosos todos los montes! Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra. Y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. (Salmo 98:5–9)
Hasta los ateos que no creen que habrá un juicio final deberían desear que lo hubiera. Seguro que no están contentos de que haya millones de personas que sufren injusticias [p154] durante su vida y mueren de forma injusta sin que, según su teoría, nunca se haga justicia.
Pero hay otra faceta del asunto. Aunque todo el mundo está de parte de la justicia y nuestro juicio moral está de acuerdo en que hay que hacer justicia, el corazón humano tiene sus propias razones y retrocede ante la misma idea de que todo ser humano se merezca el castigo eterno. El castigo parece increíblemente severo y desproporcionado. Hasta el instinto humano sugiere que la misericordia debe triunfar sobre la justicia estricta; y, si nosotros pensamos así, ¿no debería Dios pensar así aún con más razón?
Y además hay otro motivo por el que retrocedemos ante la idea del juicio final. Es sencillamente este: Cada uno de nosotros se da cuenta de que también ha pecado y de que su pecado también, y no solo los pecados de los grandes pecadores, merece ser castigado. Y cuando las personas se dan cuenta de esto, tienden a comenzar a pensar en objeciones para intentar demostrarse a sí mismas que no puede haber, y no habrá, tal cosa como un castigo eterno. Examinemos algunas de estas objeciones.
Objeción 1
«Un Dios de amor no puede castigar a nadie».
Primera respuesta: Lo cierto es todo lo contrario. Es precisamente porque Dios es un Dios de amor por lo que castiga el pecado. Si un traficante de drogas pincha a tu hija, la mete en la droga y destroza su cerebro, Dios no actuará como si no le importara. Él ama a tu hija. Cualquier pecado contra ella provoca su ira. Y si el traficante no se arrepiente, Dios no olvidará su crimen, precisamente porque [p155] el amor de Dios es eterno. Y eso significa que su ira estará sobre el traficante eternamente.
Segunda respuesta: Dios es ciertamente un Dios de amor, y nadie nos ha dicho más acerca del amor de Dios y nos ha hecho sentir su realidad de forma más profunda que Jesucristo. Quizás la expresión mayor y más famosa del amor de Dios sea:
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:16)
Pero debemos fijarnos en que, según este versículo, el amor de Dios se muestra de forma suprema en lo que ha hecho para salvarnos de perecer. Ha entregado el mayor de todos sus inimaginables dones posibles, su propia sustancia, el mismo Hijo de Dios. Y ha dado este don para que pecadores como nosotros puedan ser perdonados y nunca tengan que sufrir el castigo que merecen sus pecados. Pero, en realidad, el mismo hecho de que Dios tuviera que tomar medidas tan extremas para salvarnos de perecer solo se comprende cuando pensamos en la seriedad de lo que significa perecer.
La misma impresión nos dan las palabras de Cristo:
Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. (Juan 5:24)
Aquí nos llama a tener fe y confianza de manera que él pueda librarnos de toda condenación y salvarnos de la [p156] muerte eterna. Naturalmente, nosotros nos preguntamos qué derecho tiene a decir esto y con qué base hace este llamamiento. La respuesta es, en primer lugar, que lo hizo como el que será el juez en el juicio final:
Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo . . . y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del hombre. (Juan 5:22–27)
Y, en segundo lugar, la respuesta es que aquel que será el juez en el juicio final es aquel que sufrió en la cruz el castigo de la ley de Dios a favor de todos los que se arrepienten y creen, de manera que ellos no tengan que llevar nunca el castigo. Pero el corolario ineludible de todo esto es que quien se mantenga indiferente ante el llamamiento al arrepentimiento y fe que hace Cristo, inevitablemente perecerá.
Llegados a este punto, no obstante, deberíamos mirar de nuevo el pasaje que estudiamos en nuestro capítulo anterior y fijarnos exactamente en lo que dice acerca de cuál es el factor crucial que decide si una persona es o no arrojada al lago de fuego. Aquí tenemos los versículos relevantes:
Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno [p157] devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado según lo que había hecho . . .. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. (Apocalipsis 20:11–15)
Notemos en primer lugar lo que no dice. No dice que, si se encuentra que una persona ha cometido muchos y muy graves pecados, será arrojada al lago de fuego; ni que, si se encuentra que una persona ha cometido solo unos pecados pequeños, y los ha compensado haciendo muchas buenas obras, no será arrojada al lago de fuego. No, según nuestro pasaje, el factor decisivo es el siguiente: «Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego» (Apocalipsis 20:15).
Este libro de la vida es el libro de la vida del Cordero (Apocalipsis 21:27) y en ese libro están escritos los nombres de todos aquellos que se han arrepentido y que han puesto su fe en el Cordero de Dios. Y puesto que pagó por ellos el castigo por sus pecados, el Nuevo Testamento les proporciona esta seguridad gloriosa: «Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús . . . ¡con cuánta más razón, por medio de él, [serán] salvados del castigo de Dios!» (Romanos 8:1; 5:8–9). Y más aún, todos aquellos que han aceptado así a Cristo, como su substituto y Salvador, pueden saber aquí y ahora en esta vida que sus nombres están escritos en ese libro de la vida. Así fue en el caso del apóstol Pablo y de sus amigos (Filipenses 4:3); y lo mismo puede ser en el nuestro.
Si, a pesar de eso, la gente rechaza al Salvador que Dios ha provisto, como por desgracia hacen muchos, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. [p158] ¿Qué puede hacer entonces Dios para salvarlos? Han hecho su propia elección. Inevitablemente serán arrojados al lago de fuego y sufrirán el castigo y las consecuencias de sus pecados. Pero no podrán echarle la culpa a nadie salvo a sí mismos. No podrán criticar a Dios por ello. Dios es la suma total de todo lo bueno. Por definición, no puede haber un paraíso alternativo para aquellos que le rechazan. Tampoco tiene Dios la obligación moral de proveer lo imposible. Prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos (Juan 3:19), y se les dará aquello que han escogido.
Ahora fijémonos en otra característica de la justicia de Dios. Todos aquellos que rechacen la salvación de Dios se parecerán en esto: serán arrojados al lago de fuego. Pero no todos sufrirán un castigo igualmente severo. Nuestro pasaje nos dice que serán juzgados según sus obras. Hasta en un tribunal humano de justicia dos hombres pueden ser acusados y condenados a prisión por un crimen similar y, sin embargo, recibir sentencias diferentes debido a las circunstancias mitigantes en uno de los casos y la carencia de las mismas en el otro. La mujer refinada cuyo orgullo no le permite humillarse, arrepentirse y confiar en el Salvador se perderá eternamente, pero no será castigada con el mismo sufrimiento que, por ejemplo, Hitler, con sus manos manchadas con la sangre de millones de personas.
Más aún, para ver que Dios es justo e igualitario en todas sus actuaciones, recordemos otra característica de su juicio. Todo el que pone su fe en Cristo para salvación será salvado eternamente sobre la base no de sus obras, sino de su fe. Por otro lado, aquellos que desde su conversión han vivido vidas que agradan a Dios serán recompensados por sus buenas obras, mientras que aquellos creyentes genuinos que, sin embargo, [p159] han vivido sin cuidado y llevado a cabo obras de calidad nada satisfactoria, sufrirán pérdida. Sus obras indignas serán quemadas, aunque ellos mismos sean salvos, «pero como quien pasa por el fuego» (1 Corintios 3:14–15).
Objeción 2
«Pero millones de personas en los siglos anteriores a Cristo, y millones desde entonces, nunca han oído hablar de Jesús. ¿Cómo va a ser justo que Dios los condene por no creer en Jesús?»
Es que no lo hará. Dios nunca condenará a alguien por no creer lo que nunca ha oído (Juan 15:22–24). Pero todos los hombres conocen en lo íntimo de su corazón que hay un Dios. El universo ofrece amplia evidencia de su existencia. Y todos los hombres conocen en su conciencia que han pecado contra Dios (Romanos 1:18–2:16). Aquellos que confiesan sus pecados y se arrojan a la misericordia de Dios serán perdonados. La muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz hace que sea perfectamente justo que Dios perdone sus pecados incluso aunque nunca hayan oído hablar de Jesús (Romanos 3:25). Por tanto, los hombres serán juzgados por su respuesta a la luz que han recibido, y no según la luz que nunca han tenido.
Pero todos los que están leyendo este libro han oído hablar de Jesús y deben atender a su aviso de que en el juicio final habrá un gran esmero en examinar la luz que cada uno ha recibido y las oportunidades que han tenido de conocer la verdad y creerla. Según Cristo, aquellos que [p160] han recibido más luz no son necesariamente aquellos que responden de forma más correcta. Muchas de las personas más religiosas y con más cultura entre los propios contemporáneos de Cristo estaban menos dispuestos que los gentiles paganos a arrepentirse y creer (Lucas 11:29–32).
Objeción 3
«Sería injusto por parte de Dios castigar a alguien durante toda la eternidad por los pecados, por muy grandes que sean, que han cometido durante el breve periodo de una vida de unos setenta años».
Pero esta objeción se basa en un malentendido doble:
Da por supuesto que, aunque hayan pecado en esta vida, aquellos que rechazan a Dios y a Cristo cesarán de pecar y de ser pecadores en la vida venidera. Y eso no es cierto.
Da por supuesto que, a pesar de que han rechazado arrepentirse en esta vida, se arrepentirán y confiarán en el Salvador en la vida venidera. Pero eso tampoco es cierto. Aquellos que han rechazado al Salvador y negado a Dios aquí, seguirán haciéndolo después. Son culpables de un pecado eterno (Marcos 3:29). El hombre rico de la historia que nuestro Señor contó (Lucas 16:19–31), que se encontró después de la muerte separado de Dios y atormentado, mostró evidencia de remordimiento y angustia, pero no de un arrepentimiento genuino.
[p161] Objeción 4
«Si todo esto fuera verdad, un Dios de amor impulsaría a las personas a arrepentirse y a creer incluso contra su voluntad».
No, no lo haría. Una de las cosas que diferencian a los seres humanos de los animales y de los vegetales es la posesión de una voluntad libre. El hombre es un ser moral y espiritual, creado a imagen de Dios, con la tremenda posibilidad de elegir entre amar y obedecer a su Creador o rechazarle. Dios no le quitará esa voluntad libre a un ser humano, ni siquiera con el propósito de salvarle. Porque, si lo hiciera, lo que salvaría ya no sería un ser humano, sino un animal, un vegetal o incluso una máquina. Y, además, Dios no es un dictador. El ser humano tiene la posibilidad de rechazarle y de resistirle, y seguir existiendo eternamente.
Objeción 5
«El que las mentes de las personas se concentren en lo que les ocurrirá después de la muerte les distrae y les retrae de hacer todo lo que puedan con sus vidas aquí en la tierra».
Es al revés. Creer en el cielo y en el infierno llena de un significado infinito cada pensamiento, actitud y acción en nuestras vidas en la tierra. Lo que relativiza y degrada los valores morales y espirituales del hombre es rehusar creer en el cielo y en el infierno.
[p162] Objeción 6
«Solo un monstruo inhumano sin sentimientos cree en un infierno eterno y predica acerca de él».
Pero fue Jesús quien nos enseñó más que cualquier otro que Dios es amor, y quien con lágrimas nos anunció la realidad del infierno. Habló más que nadie en toda la Biblia de este tema. Aquel que murió para salvarnos del infierno nos avisa de que no murió porque sí; y se lamenta por los que no se arrepienten hoy, igual que se lamentó sobre Jerusalén:
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste! (Lucas 13:34)
A través de este lamento de Cristo se escuchan los latidos del corazón de Dios nuestro Creador: «Yo no quiero la muerte de nadie. ¡Conviértanse, y vivirán! Lo afirma el Señor omnipotente» (Ezequiel 18:32).
Seremos sabios si seguimos el ejemplo de aquellos incontables millones de personas que, a lo largo de todos los siglos, «se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero» (1 Tesalonicenses 1:9–10).
16: Salvación: Término exhaustivo
[p163] El concepto de la salvación es central para el Nuevo Testamento; y la razón para ello es obvia. Cuando Cristo estaba a punto de nacer, a José, el que iba a ser el marido de María, se le dijo que lo llamara Jesús, la forma griega de un nombre hebreo que significa «Yahveh salva». Se le dio este nombre, como dijo el ángel, «porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mateo 1:20–21). La salvación, entonces, fue el mismo propósito de la venida de Cristo al mundo: «Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido» (Lucas 19:10; véase también Juan 3:17; 1 Timoteo 1:15).
Por tanto, es comprensible que las palabras «salvación», «Salvador» y «salvar» aparezcan muy frecuentemente en el Nuevo Testamento. Más aún, «salvación» es un término muy extenso, un término exhaustivo. Abarca muchos otros términos, tales como justificación, rescate, regeneración, [p164] vida eterna, etc., que ya hemos estudiado; porque cada uno de ellos define un aspecto de la salvación. Más aún, el concepto de salvación se presenta a menudo en contextos donde la palabra misma no se utiliza de forma explícita. A la luz de esto, un estudio de la «salvación» nos ayudará a repasar el terreno que hemos cubierto en este libro.
Sus connotaciones amplias
El verbo griego «salvar» (sōzō) conlleva diversas connotaciones. Se puede utilizar para referirse a rescatar a alguien del peligro, o a liberar a alguien de la enfermedad, es decir, «sanar». En los Evangelios encontramos a Jesús salvando a personas en estos diferentes sentidos. En respuesta al llamamiento de Pedro, «¡Señor, sálvame!», Cristo le rescató de ahogarse (Mateo 14:30–31). Sanó a una mujer de una larga enfermedad y comentó: «Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz» (Lucas 8:48 rvr1960). Le aseguró a un hombre cuya hija acababa de morir: «cree solamente, y será salva», y después procedió a ir a casa del hombre y resucitó a su hija (Lucas 8:49–56 RVR1960).
En otros lugares, no obstante, Cristo utilizó el término «salvar» en un sentido moral y espiritual. Así, le dijo a una mujer pecadora pero arrepentida: «Tus pecados quedan perdonados . . . tu fe te ha salvado . . . vete en paz» (Lucas 7:48, 50). Es en este sentido en el que se utilizan de forma más frecuente en el Nuevo Testamento las palabras «salvado» y «salvación»; y muchos de los actos de Cristo de sanidad física y de liberación también sirven como ilustraciones de la salvación a nivel espiritual.
En Juan 9, cuando nuestro Señor da vista a un hombre [p165] que había sido ciego desde su nacimiento, Cristo utilizó esta salvación física como una ilustración de su habilidad para dar vista espiritual a los ciegos espirituales: «Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados» (Juan 9:39 RVR1960). Es en la salvación en este nivel moral y espiritual en lo que estaremos especialmente (si no exclusivamente) interesados a lo largo del resto del presente capítulo.
Ahora bien, puesto que se trata de un término exhaustivo que denota lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por el creyente, se habla de ello en tres tiempos: pasado, presente y futuro.
Salvación en el pasado
Según el Nuevo Testamento, Dios desea que todos los hombres sean salvos, y para eso Cristo se ha dado a sí mismo como rescate por todos los hombres (1 Timoteo 2:3–6). Las buenas nuevas son, por tanto, que esa salvación está al alcance de todos, aunque se lleva a efecto solo cuando las personas creen. Tan pronto como una persona cree, entonces, puede hablar correctamente de su salvación como algo que ya ha tenido lugar. No necesita limitarse a decir «espero ser salvo algún día». Es correcto que utilice el pasado y diga «he sido salvo». Hablando a los creyentes, el Nuevo Testamento dice: «Por gracia ustedes han sido salvados» (Efesios 2:5). Eso no significa que los creyentes ya hayan experimentado la salvación en plenitud, puesto que algunas fases de la salvación se completarán en el futuro. Pero sigue siendo cierto que ciertas fases de la salvación se [p166] efectúan y completan en el momento en que una persona se entrega verdadera y personalmente a Cristo.
Entre estas fases están:
- El perdón: En el caso de la mujer pecadora mencionada arriba, Cristo utilizó el tiempo perfecto tres veces: «sus muchos pecados le han sido perdonados . . . Tus pecados quedan perdonados . . . Tu fe te ha salvado» (Lucas 7:47, 48, 50). De forma similar, el apóstol Juan dice: «Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo» (1 Juan 2:12); y el apóstol Pablo escribe: «Dios nos dio vida . . . al perdonarnos todos los pecados» (Colosenses 2:13)1.
En las Escrituras se utilizan diversas metáforas para subrayarnos lo completo que es este perdón. Dios ha hecho lo siguiente con nuestros pecados:
(a) Ponerlos fuera de su vista: «les diste la espalda a mis pecados» (Isaías 38:17);
(b) Ponerlos fuera de nuestro alcance: «Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente» (Salmo 103:12);
(c) Hacer que dejen de existir: «Yo soy el que . . . borra tus transgresiones» (Isaías 43:25);
(d) Olvidarlos definitivamente: «nunca más me acordaré de sus pecados» (Jeremías 31:34);
(e) Impedir que puedan ser recuperados: «¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad? . . . Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados» (Miqueas 7:18–19).
[p167] 2. La regeneración y la nueva vida espiritual (véase el capítulo 7):
(a) «Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo» (Tito 3:5).
(b) «Pero Dios . . . nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados . . . Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte» (Efesios 2:4–9).
- La reconciliación con Dios (véase el capítulo 4): «Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación» (Romanos 5:11).
Salvación en el presente
La salvación no solo tiene que ver con el pasado de la persona. Afecta también a su presente. Un buen ejemplo para comenzar es el de Zaqueo (se puede leer la historia en Lucas 19:1–10). Cuando la salvación llegó a casa de Zaqueo, no solo le trajo perdón por el pasado, sino que alteró de forma drástica su estilo de vida presente. Su conciencia social comenzó a sensibilizarse. Donde había extorsionado de la gente más dinero de lo que se requería legalmente, se ofreció a devolver por cuadruplicado lo que se había llevado de más. Más aún, ya no podía alegrarse por conseguir mucho dinero para él mismo, aunque fuera de forma legal, mientras otros ciudadanos a su alrededor eran pobres: «Ahora mismo», dijo, «voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes».
[p168] La preocupación por los pobres, los enfermos y los discapacitados ha sido siempre la marca del verdadero cristianismo. Aquellos que han sido salvados a través del evangelio de Cristo tienen el deber obligado de comportarse de tal forma en todas sus relaciones de la vida, «para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador», es decir, deben demostrar lo atractivo que es el evangelio mostrando sus efectos prácticos por medio de su forma de vida (Tito 2:11–14).
Aquí tenemos otra área en la que la salvación debe controlar lo que hace un cristiano con su vida. Cristo lo pone de esta manera: «Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará» (Marcos 8:35). Nos ayudará a comenzar a comprender esta afirmación el que observemos que la palabra griega que aquí se traduce como «alma» conlleva un amplio rango de significados. Puede hacer referencia solo a la vida física de alguien (como en Mateo 2:20): «ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño». También se refiere a la vida interior, a todo lo que hace que la vida sea más que solo la existencia: el amor, la energía, el intelecto, las emociones, las habilidades, los deseos, las ambiciones (como en 3 Juan 2): «yo deseo que . . . tengas salud [física], así como prospera tu alma» (rvr1960). En la afirmación del Señor que hemos mencionado (Marcos 8:35) conlleva las dos connotaciones, como veremos ahora.
¿Pero cómo puede uno salvar la vida, o el alma, perdiéndola? Parece una contradicción. De hecho, es posible comprenderlo solo si recordamos que esta época presente no es la única que hay: existe otra, es decir, el reino de Dios [p169] venidero. Este era el contexto en el que Cristo enseñó esta lección: «Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles» (Marcos 8:38).
Cristo acababa de anunciar que las autoridades de Jerusalén le iban a llevar a la muerte. Pedro, anticipando que, si eso ocurría, podrían ejecutarle a él también, intentó persuadir a Cristo para que evitara la ejecución. Pero Cristo no comprometería su misión por intentar salvar su vida. Avisó a Pedro de que no intentara salvar su vida en este mundo negándole; si lo hacía, la perdería en el próximo. Pedro, como sabemos, se puso nervioso y negó a Cristo. Pero fue solo un desliz temporal del que Cristo le restauró por medio de su intercesión (Lucas 22:31–34).
Y la lección sigue siendo válida para todos nosotros. Tenemos que admitir que no nos merecemos la salvación por el hecho de sufrir o morir por Cristo. La salvación es un regalo gratuito. Pero no podemos tener el regalo de la salvación sin el Salvador. «Porque», dicen las Escrituras, «a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él» (Filipenses 1:29). Supongamos, por tanto, que nos enfrentamos a la situación en que tenemos que escoger entre negar y renunciar a Cristo para salvar nuestra vida física en este mundo, o mantener nuestra fe en Cristo, siendo leales a él, aunque perdamos nuestra vida en este mundo. Entonces tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida en este mundo y asegurarnos así que la salvamos para el mundo venidero; por otro lado, si salvamos nuestra vida en este mundo negando a Cristo, la perderemos en el mundo venidero.
[p170] Más aún, la vida en este mundo no es algo que podemos poner en una urna para guardarla. La vida hay que vivirla: sus energías, tiempo, ambiciones, amor y habilidades han de ser invertidas en otras personas, cosas o proyectos. La cuestión es: ¿En qué los invertiremos?
El creyente es llamado a hacer todo lo que hace de corazón y como para el Señor (Colosenses 3:23), y a entregar todo el tiempo y energía que pueda a la extensión del evangelio de Cristo. Si invierte su vida de esta manera, antes o después eso representará toda clase de sacrificios y abnegación. Al que tiene mentalidad mundana le parecerá que el creyente está perdiendo, desperdiciando su vida. Pero, en realidad, todo lo que el creyente hace por Cristo, o invierte en Cristo y en sus intereses, tiene un significado permanente y eterno. Sus resultados durarán para siempre (Juan 12:25).
Si, por otra parte, el creyente no está dispuesto a vivir para Cristo e invierte su tiempo, energía, amor y habilidades de forma egoísta en sí mismo y en cosas mundanas e indignas, entonces, respecto al reino eterno de Dios, todo lo que el creyente ha invertido en estas cosas mundanas se pierde para siempre. Y cuando Cristo, en su segunda venida, examine las obras de este hombre, sus obras serán quemadas y él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo (1 Corintios 3:10–15).
Salvación en el futuro
Aunque el creyente pueda decir con confianza que «ha sido salvo», aún quedan en el futuro importantes aspectos de su salvación. Es por eso por lo que se le dice al [p171] creyente que los espere. No es porque no sean seguros, sino sencillamente porque no son todavía presentes.
Puede hablar correctamente de ellos con igual confianza y afirmar humildemente que «será salvo». Estos aspectos futuros de la salvación incluyen:
La salvación de la ira de Dios: «Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios!» (Romanos 5:9; véase también 1 Tesalonicenses 5:9–10).
La redención de nuestros cuerpos físicos: Esto también es algo que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo.
(a) «En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas» (Filipenses 3:20–21).
[p172] (b) «Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero, si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia» (Romanos 8:23–25).
- La santificación final del cristiano (véase el capítulo 14):
(a) «¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes» (1 Pedro 1:3–5).
(b) «Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria» (Colosenses 3:4).
- La entrada del cristiano al cielo: La entrada del creyente en el cielo puede ocurrir de una de dos formas. De aquellos que mueren antes de que el Señor vuelva se dice que van a «[ausentarse] de este cuerpo y vivir junto al Señor» (2 Corintios 5:8) incluso aunque su cuerpo físico aún no haya sido resucitado. Después, con la venida del Señor, los cuerpos muertos de aquellos creyentes resucitarán, los cuerpos de los creyentes que todavía están vivos serán cambiados y todos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:13–18).
Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados . . .. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: «La muerte ha sido devorada por la victoria». (1 Corintios 15:51–52, 54)
Es en este sentido que dice la Escritura: «nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos» (Romanos 13:11); más cerca porque, cada día que pasa, la segunda venida de Cristo está aún más cerca.
Ya hemos llegado al final de nuestro breve repaso a algunos conceptos bíblicos fundamentales. Esperamos que [p173] estas explicaciones les hayan permitido a ustedes entender claramente cuál es el mensaje central de la Biblia. También nos atrevemos a esperar que las razones que hemos dado, por las que creemos que el mensaje cristiano es maravillosamente cierto, les animarán a seguir explorando este mensaje, y a entrar en la nueva vida que se promete a todos los que ponen su confianza en Jesucristo como su Salvador y Señor. Al final, será el dar ese paso de fe lo que dará lugar a la última confirmación personal de que el cristianismo es verdad.
Notas
- Nota de la traductora: En todas las citas en este párrafo, los verbos aparecen en tiempo perfecto en el griego original, aunque no sea así en las versiones de la Biblia que se utilizan en la traducción al castellano.